
Por Miguel de Loyola
“A estas alturas, apenas será necesario señalar que el prestigio de la novela está completamente por los suelos, a tal extremo que la observación de que “nunca leo novelas”, que hace una docena de años se pronunciaba por lo común con un deje de disculpa, ahora se proclama siempre con un tono de suficiencia manifiesta.”
Las palabras son de George Orwell, encabezan su ensayo En defensa de la novela, publicado en 1936. Podemos hacernos hoy día la misma pregunta, y tal vez la respuesta de Orwell estaría lo suficientemente acorde con nuestro tiempo. Nunca leo novelas, es la respuesta de la gran mayoría de la gente. Respuesta que los asiduos al género, por cierto, nos deja siempre atónitos. ¿Acaso es posible vivir sin leer novelas, sin historias que nutran el pensamiento de nuestros días?
Orwell sostiene que el problema “se debe a las nauseabundas paparruchas promocionales que se escriben en las cubiertas y contracubiertas (de los libros). No hace falta, poner demasiados ejemplos; baste tomar una muestra del Sunday Times de la semana pasada: “Si usted es capaz de leer este libro sin dar alaridos de placer, es que su alma está muerta”: Eso mismo, o algo muy parecido, es lo que ahora se escribe acerca de todas y cada una de las novelas que se publican, como bien se puede comprobar mediante un estudio de las citas que llevan en cubierta o en contracubierta. Para todo el que se tome en serio lo que dice el Sunday Times, la vida debe ser una larguísima y muy dura lucha para estar al día. Las novelas nos caen encima al ritmo de unas quince cada día, y cada una de ellas es una inolvidable obra maestra: perdérnosla es pone en peligro nuestra alma.”
La perspicacia y la ironía de Orwell desnuda claramente el complejo asunto de la llamada Industria Editorial, apuntándola como una de las causales de la pérdida de interés por la novela en su época, toda vez que miente respecto de la calidad del producto que pone en el mercado a los consumidores con fines claramente comerciales. Tratándose de un producto cultural, como hasta aquí entendemos todavía algunos la novela, el lector no tardará mucho en darse cuenta del engaño y terminará emitiendo juicios rotundos, como el ya expresado por Orwell hace sesenta años atrás: nunca leo novelas, y agreguemos, porque las publicitadas traicionan completamente las expectativas creadas por sus avisos comerciales.
Desde luego, el análisis de Orwell profundiza todavía más allá, avanza hacia otros intermediarios existentes, creados por el poder de la Industria Editorial. Un intermediario que viene a ser acaso más importante que esas “nauseabundas paparruchas promocionales que se escriben en las cubiertas y contracubiertas.” Se trata, por cierto, de las columnas de los periódicos, de las tribunas críticas, y del crítico en particular como agente interventor del proceso de encuentro entre el libro y el posible lector. “Hay dos razones por las cuales a X le resulta totalmente imposible decir la verdad acerca del libro que recibe. Para empezar, lo más probable es que once de cada doce libros que recibe no consigan prender en él ni la más mínima chispa de interés. No serán más que consabidamente malos, meramente neutros, inertes, sin demasiado sentido. Si no se le pagase para hacerlo, jamás leería ni un solo párrafo de esos libros, y prácticamente en todos los casos la única reseña verdadera y fiel a la realidad que podría escribir sería más bien ésta: “Este libro no me inspira pensamiento de ninguna clase”. ¿Le pagaría alguien por escribir una cosa así? Obviamente, no. De entrada, por lo tanto, X se encuentra en la falsa posición de tener que producir, digamos, trescientas palabras acerca de un libro que para él no ha significado nada. Por lo común, lo hace mediante un breve resumen de la trama (lo cual, a la sazón, ante el autor le delata: pone de manifiesto que no ha leído el libro) y unos cuantos halagos de cortesía, que a pesar de su empalago o exageración tienen el mismo valor que la sonrisa de una prostituta.”
George Orwel resume aquí brillantemente un asunto de sumo espinudo, una realidad difícil de acotar, y da cuenta de ella con palabras precisas y concisas. Las mismas que a uno le gustaría leer en algún medio de comunicación escrito de nuestros días. Llámase diario o revista, que por cierto no hay, porque los medios de comunicación distan en mucho del pluralismo, y claramente están supeditados a intereses meramente comerciales, propagandísticos, ideológicos, etc.Pero en nada se acercan al verdadero interés de los posibles lectores críticos.
“Pero hay un mal mucho peor que este ( continúa Orwell). De X se espera no sólo que diga de qué trata un libro, sino también que pronuncie su opinión y dictamine si es bueno o malo. Dado que X puede sostener una pluma con la mano, probablemente no es tonto, o no tanto para imaginar que la La ninfa constante sea la tragedia más sensacional que jamás se haya escrito. Muy probablemente, su novelista preferido, si es que las novelas le importan, sea Stendhal, o Dickens, o Jane Austen, o D.H. Lawrence, o Dostoievsky, o, en cualquier caso, alguien inconmensurablemente mejor que cualquiera de los novelistas contemporáneos del montón. Tiene que empezar, de entrada, por rebajar de modo abismal sus propios criterios. Como ya he señalado en otra parte, aplicar un criterio decente a las novelas ordinarias, del montón, es como ponerse a pesar una mosca en una báscula de muelles preparada para pesar elefantes. En semejante báscula, sencillamente no se registra el peso de las moscas; hay que empezar por construir otra báscula que sirva para poner de relieve que existen moscas grandes y moscas chicas. Y esto es aproximadamente lo que hace X. De nada sirve decir monótonamente, un libro tras otro, “este libro es una paparrucha”, porque, una vez más, nadie pagará nada por una cosa así. X tiene que descubrir algo que no sea una paparrucha, y tiene que descubrirlo con una frecuencia alta, o arriesgarse al despido.”
La penetración de George Orwell en el complejo mundo de la difusión de la novela resulta así implacable. “Ningún periódico que dependa en mayor o menor grado de los anuncios de los editores puede permitirse el lujo de prescindir de las reseñas”. Y da cuenta de una realidad todavía latente en nuestros días, cuando apenas subsiste la posibilidad de tales inserciones, debido acaso, a la desconfianza de los posible lectores de comentarios críticos, cuyos verdaderos intereses están puestos en el comercio de los libros, por sobre cualquier otra intención. “No hay salida de semejante laberinto cuando uno ha cometido el pecado inicial de fingir que un libro malo es bueno. Pero tampoco es posible ganarse la vida reseñando sin cometer ese pecado. Entretanto, cualquier lector inteligente se da la vuelta y se larga asqueado, y despreciar las novelas pasa a ser una suerte de deber irrenunciable entre los entendidos. De ahí ese extraño hecho de que sea posible que una novela de verdadero mérito pase sin pena ni gloria, meramente porque se haya alabado en los mismos términos que cualquier paparrucha.”
“En la actualidad, si a uno le importan las novelas, y todavía más si se dedica a escribirlas, el panorama es sumamente deprimente. La palabra “novela” suscita las palabras “genialidad”, “contracubierta” y Ralph Strauss de un modo automático como “pollo” suscita “asado”. Es decir, el Mercado Editorial, se ha transformado en el principal, no sólo enemigo, sino en el asesino de las buenas novelas.
Cabe preguntarse, cómo podemos defendernos entonces de esta ignominia que constituye la invasión de la basura de lo que, verdaderamente, llamamos cultura, si la novela ha sido manoseada hasta la destrucción por una Industria Editorial en decadencia. Porque novelas extraordinarias hay, y las habrán siempre. De ellas ha extraído y se ha nutrido el alma humana, y lo seguirá haciendo, sin duda alguna.
Miguel de Loyola – Santiago de Chile – Diciembre de 2010

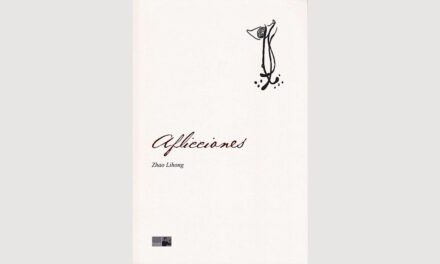
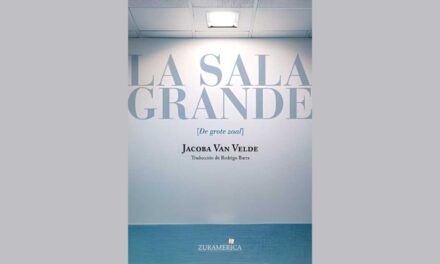
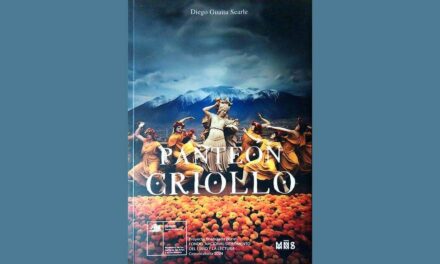






Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/