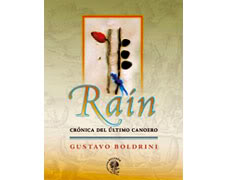
Por Juan Mihovilovich
«Muchos querrán pensar sin actuar o sólo pensar; pero el Hombre de los Palos sabía que la verdadera condición del ser humano es pensar con las manos…» (pág.220)
Incursionar en este texto de Boldrini no es tarea fácil; lo parece, es cierto, pero ello es engañoso. Navegar por sus páginas da la idea de remar como por aguas mansas teniendo al frente una isla, un archipiélago, un fiordo, una playa virgen. Quizás esa primera aproximación sea válida: parece fácil. Sin embargo, a poco andar la atmosfera comienza a envolvernos de un modo extraño. Hay, probablemente, dos sensaciones complementarias: una, es el simple expediente de recorrer admirado estas páginas plenas de poesía, reflexión, sabiduría natural y misterio subyacente. Y la otra, que va adquiriendo cada vez más preeminencia por una vía también paralela, es la certeza ineludible de que algo potente y vital –una corriente telúrica visceral- emerge desde algún espacio nuestro como si cada hecho narrado nos ligara con una procedencia ancestral, milenaria, de la que somos parte indisoluble.
Raín es el último canoero, quizás. Y con él perviven personajes inolvidables que van conformando una especie de laberinto circular -si cabe el término- donde las piezas de un engranaje recóndito comienzan a re-armarse en un itinerario que nos regresa casi como una fatalidad. Por ello el inicio de la historia es conclusivo y luego, retrospectivamente, sugerente: la partida del final. Raín es el nexo, es cierto, pero sus motivaciones míticas, su percepción del mundo antiguo que se desvanece pasa por ciertas vicisitudes que uno no sabe cómo catalogar a priori, a menos claro está, que sepa o intuya que tras el ámbito impoluto de las soledades más terribles la identidad del hombre y el medio es una sola y que abstraerlo de él es correr el riesgo de su extravío, de su desolación, de su perdida, al fin de cuentas. Raín obedece a la conjugación de su estirpe, a esa genética inserta en su cuerpo y su memoria como una carta de presentación que nos deja desnudos y mirando un horizonte que no alcanzamos a identificar y que, paradójicamente, está en nuestros huesos y por añadidura, inserto en nuestra alma.
La historia, el devenir de una historia de variadas aristas, transcurre en el Fiordo de Huandad, al sur del Isla grande Chiloé y sus personajes desdoblados -entre otros- en el Hombre grande, la Mujer chica, el Hombre de los palos, Hirohito Trujillo, dan pábulo a visualizar una cosmogonía particular, única, desprovista de esa idea de progreso que nos avasalla, pero que en este libro se preanuncia como una calamidad que avanza invisible y que un día no lejano terminará también con el linaje del que Raín es un último vestigio.
En esas tierras desoladas donde la lluvia casi parece un diluvio perpetuo y la navegación por canales ignorados o la exploración de bosques centenarios es un reto para cualquiera, cohabitan seres difusos, mimetizados con el aguacero, somatizados entre sus playas grises; son los «vivientes,» individuos que han hecho -como Raín- del espacio su mundo y se adhieren a él como una rémora. Por eso es posible que establezca, de vez en cuando, una relación humana o se nutra al pasar de las necesidades «habituales» de los seres comunes. Pero, ello no les basta. A Raín el mundo de los vivos, de la sociedad establecida, se le presenta como una amenaza que debe obviar, incluso, con el signo de la fatalidad o de la muerte. Puede que por ello se convierta en asesino. La muerte de Isolda, -la ofrenda a Ayentema o su exigencia, ese espacio intermedio donde de un lado está Dios y del otro los hombres– a quien Raín ahoga desde el bote en que navegan a ninguna parte, representa también su propia inmolación. Y tal vez por ello, en la dramática escena de la consumación del hecho, la agonía de Isolda nos parezca de una belleza escalofriante. Con ella se extingue un universo: el de Raín, el de los vivientes, el de los mitos insertos en su memoria y en la nuestra, y a partir de allí, su historia ya es otra leyenda.
Raín, el último canoero, es mucho más que una crónica, si por ello entendemos una historia que observa el orden de los tiempos. Es también, y sobre todo, una irrupción en nuestros genes, un canto agónico y raramente vivo en una retentiva que sobrepasa la mera cronología. Ante los hechos cabe siempre la posibilidad de interpretarlos o de aceptarlos tal como son. Si frente a ellos no hay modificación posible, Raín optó por aceptarlos y pertenecerle hasta donde fuere posible. Por lo mismo, al asesinar murió también con la acción emprendida; la reiteró, es verdad, pero el sacrificio primitivo condicionó el devenir, lo que en términos de causa y efecto no es ninguna novedad, salvo, que él, Raín, supo -o debió, al menos, saber o intuir- que con su ofrenda homicida a los elementos aceptaba la fuerza de la naturaleza por sobre la suya. El misterio él ni nadie puede develarlo. Por eso «los conchales» que se van engrosando y elevando hacia el cielo constituyen una forma de señal o de advertencia: allí hubo alguien que desafío al medio o que convivió con él.
El resto, en esta estupenda y maravillosa «crónica» de Boldrini, es bastante más que literatura.
Raín, Crónica del último canoero
Autor: Gustavo Boldrini
Ediciones Kultrun. 313 págs. 2006


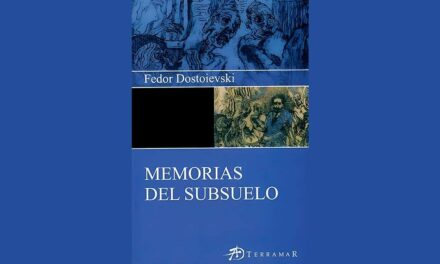







En la librería del GAM hay ejemplares. Libertador B. O´Higgins 227