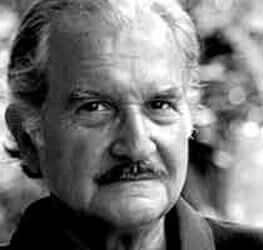
Por Carlos Fuentes
País de poetas -Huidobro, Mistral, Neruda, Parra, Rojas…-, Chile es hoy, también, país de novelistas -Donoso, Edwards, Fuguet, Dorfman, Franz…-. Tras la tragedia del pasado 27 de febrero, en esta hora de prueba es importante recordar su extraordinaria aportación a nuestra cultura compartida.
La catástrofe que azota al pueblo chileno, así como el homenaje a la república hermana en la Universidad Veracruzana, me animan a recordar, fraternalmente, tanto mi personal cercanía a Chile como la continuidad y riqueza de la cultura chilena.
Yo viví, crecí y estudié en Chile entre los once y los quince años. En Chile publiqué, a los doce años, mi primer texto: ‘Estampas mexicanas’.
Mi relación con Chile es parte de mi vida y de mi literatura. Todas las etapas de la vida son importantes. Pero hay una que señala el paso de la infancia a la adolescencia y que abre, a la vez, el horizonte de la juventud.
Yo viví, crecí y estudié en Chile entre los once y los quince años.
En Chile publiqué, a los doce años, mi primer texto: Estampas mexicanas, un alarde bien intencionado de patriotismo sesgado de información, en el que, en tres o cuatro cuartillas, lograba hablar de historia y de magueyes, de la belleza de los volcanes y de la belleza de Gloria Marín.
Mi trabajito fue publicado -éste fue su mérito mayor- en el Boletín del Instituto Nacional de Chile, íntimamente ligado al nombre y a la obra de José Victorino Lastarria, el escritor liberal y político modernizador cuya Memoria histórica de Chile (1844) nos lleva a considerar a la pléyade de grandes figuras públicas, escritores y estadistas, que me revelaron, tempranamente, el carácter de la tradición intelectual chilena.
Lastarria y con Lastarria, Francisco Bilbao, llamando a la justicia en su Evangelio Americano e inventor del término «América Latina» en 1857. Benjamín Vicuña Mackenna y sus grandes obras sobre Santiago (1869) y Valparaíso (1872), primeras aproximaciones a la historia urbana de la América del Sur.
Y en el origen, la presencia en Chile del venezolano Andrés Bello, maestro de Simón Bolívar, autor de una gramática propia del castellano de las Américas, fundador y presidente de la Universidad Nacional de Chile; un chileno nacido en Caracas, cuya biografía es casi un acto de bautismo de la fraternidad de la América independiente.
Bello, Lastarria, Bilbao, Vicuña Mackenna. Ellos me abrieron las puertas a un pasado intelectual hispanoamericano que pugné, juvenilmente, por hacer mío desde mis años escolares en el gran colegio anglo-chileno, The Grange, donde las clases matutinas en inglés eran enriquecidas -o corregidas- por las lecciones vespertinas en español.
Un gran maestro de literatura, Julio Durán, nos llevaba ahora a la lectura de Baldomero Lillo, el escritor del mundo duro e injusto de las minas y el campo, aunque yo empezaba a interesarme por los autores de entonces. En primer lugar, el libro Chile o una loca geografía de Benjamín Subercaseaux, un paseo a lo largo, que no a lo ancho, de una nación que se descuelga del Trópico de Capricornio a las fronteras de la Antártica, del desierto de Atacama a la «corona austral, racimo de lámparas heladas», nunca más ancha que las 217 millas entre la cordillera y el mar. Aunque los estudiantes leíamos en secreto otro best seller, Bajo el viejo almendral, de Joaquín Edwards Bello, obra prohibida pero muy próxima a nuestras inquietudes adolescentes.
Me faltaba leer, al alejarme de Chile, a sus grandes poetas, que le dieron tono y dimensión a la cultura chilena del siglo XX.
Vicente Huidobro, en la vertiente cosmopolita de nuestra literatura, «pequeño dios» cuya divinidad consiste en la exploración, la innovación y el riesgo, aun el de participar en la ocupación de Berlín en 1944. Altazor nos dio a todos la lección del compromiso estético: el arte no es expresión sino crítica y reflexión de sí mismo mediante imágenes, palabras inéditas y aun, páginas en blanco.
Gabriela Mistral, en cambio, aparece bajo la lluvia en el Valle de Coquimbo, es maestra, aprende y enseña, viaja por todo el mundo pero en realidad nunca se va de Chile, en Chile busca a su madre, busca la infancia, busca la naturaleza, busca la palabra y convierte a su patria en un espejo tembloroso y transparente.
El mayor poeta del siglo XX hispanoamericano, y uno de los más grandes poetas universales, Pablo Neruda, es quien une vanguardia y permanencia. La audacia formal le da vida nueva a la tradición. La mirada verbal rescata la humildad de la alcachofa y el caldillo de congrio, y las caídas ideológicas son salvadas por la intensidad de las pasiones, el amor desesperado a una mujer, el ascenso a Machu Picchu y el reflejo propio en la vitrina de una zapatería.
Y sin embargo, paseándome cerca de la desembocadura del río Bio-bio, «grave río», hace unos años, al apagarse el día, un grupo de trabajadores se reunió en torno a una fogata, uno de ellos tomó una guitarra y otro cantó los versos de Neruda en honor del guerrillero de la independencia, José Miguel Carrera.
-Al poeta le gustaría saber que ustedes cantan sus versos -les dije-.
-¿Cuál poeta? -me contestaron-.
Neruda había regresado a la palabra anónima: a la voz de todos.
La gran tradición poética de Chile ha sido continuada por Nicanor Parra -«para nosotros, la poesía es un artículo de primera necesidad»-.
Por Gonzalo Rojas -«siempre estará la noche, mujer, para mirarte cara a cara»-.
Por Enrique Lihn -«nada se pierde con vivir, ensaya»-.
Por Raúl Zurita -«cuando Chile no sea más que una tumba y el universo la tumba de una tumba, ¡despiértate tú, desmayada, y dime que me quieres!»-.
País de poetas, Chile es hoy, también, país de novelistas.
José Donoso es el gran refundador de la novela chilena, junto con Jorge Edwards, Antonio Skármeta, y más tarde, Isabel Allende, Marcela Serrano, Carlos Cerda, Gonzalo Contreras, Alberto Fuguet y Ariel Dorfman y, para cerrar el círculo, María Luisa Bombal, nacida en 1910, y Diamela Eltit, nacida en 1950.
José Donoso, miembro fundador del boom, no se parece a nadie más de esa mal nombrada generación. Más que cualquier otro escritor, Donoso proviene de la literatura inglesa y de la advertencia de T. S. Eliot a James Joyce.
«Usted ha aumentado enormemente las dificultades de ser novelista».
Porque Donoso, por una parte, nos pide leer una novela no sólo como fue escrita, sino como será leída. Es decir, su obra es una invitación al lector para que nos diga cómo será escrita la novela al ser leída.
José Donoso hace algo incomparable: sin la amabilidad cultural de Alejo Carpentier, sin la inversión moral de William Golding, Donoso nos invita a dejarnos caer en el mundo olvidado, el mundo del origen pero con los ojos abiertos, en El obsceno pájaro de la noche.
¿Qué nos dice Donoso sino que todos necesitamos un discurso, si no nuevo, al menos renovado, para oponerlo al silencio engañoso o a la retórica de la opresión?
Entre los autores más jóvenes, destaco a Carlos Franz. En El Desierto, la crueldad del militar pinochetista emboscado en el Norte de Chile, es trágicamente revelada como debilidad enmascarada por una mujer de izquierda que regresa del exilio para enfrentarse al hombre que amó: el militar asesino, exponiéndose y exponiéndole, a encontrar un mínimo de humanidad en la contrición.
El fracaso de la mujer condiciona, sin embargo, la experiencia de su hija reintegrada a Chile y a una nueva vida y condiciona, también, la presencia dinámica de todo un pueblo. Sin embargo, la advertencia subyacente de Franz es que no hay felicidad asegurada. Los extremos del mal se manifiestan en la parte demoniaca del ser humano, los del bien en la parte más luminosa de nuestro ser. Pero en el acto final lo que cuenta es la capacidad trágica para asumir el bien y el mal, transfigurándolos en el mínimo de equidad y justicia que nos corresponde. Esta es la importancia del Desierto de Franz.
El día de los muertos, la novela de Sergio Missana, ocurre la víspera del golpe militar de 1973. Los protagonistas son Esteban (el narrador) y un grupo radical al cual Esteban se acerca porque desea a la joven Valentina, militante del grupo, aunque también por el deseo de ser aceptado y querido. Su postura ante el grupo es ambivalente. Teme la violencia. Le agrada el caos. Desea, con voluptuosidad, que el caos se intensifique, se desencadene. Se sabe un intruso, pero le gusta el amparo del clan. Se cree «progresista», pero «desconectado de la pasión». Sabe que le está vedada «la pureza de la convicción».
Valentina mira a Esteban con rabia, lástima, desprecio, impaciencia. Esteban se harta. Se ha vuelto sospechoso para todos. Se echa a correr. Al día siguiente, el golpe militar derroca al gobierno legítimo de Salvador Allende.
Pero acaso nadie, como Arturo Fontaine, representa mejor el tránsito de la realidad política y social de Chile a su realidad literaria, y a las tensiones, combates, incertidumbres, lealtades y traiciones de una sociedad en flujo.
En Oír su voz, Fontaine explora el lenguaje como necesidad del poder -no hay poder sin lenguaje-, sólo que el poder tiende a monopolizar el lenguaje: el lenguaje es su lenguaje posando como nuestro lenguaje.
Fontaine escucha y da a oír otra voz, o mejor dicho otras voces.
Hay una sociedad, la chilena. Hay negocios y hay amor. Hay política y hay pasiones. Sociedad, negocios, política, tienden a un lenguaje de absolutos. La literatura los relativiza, instalándose -nos dice Fontaine- entre el orden de la sociedad y las emociones individuales.
En Cuando éramos inmortales, el autor personaliza radicalmente estas tensiones encarándolas en un personaje -Emilio- y su doble ética: la del que educa y la del que enseña. Éste, el educado, requiere la educación para salir de su naturaleza original, no mediante la tutoría espontánea del vicio y el error, sino gracias a una enseñanza que potencie la virtud natural -incluso mediante el vicio del engaño-.
Chile es un país paradójico.
Han coexistido allí la democracia más joven y vigorosa y la oligarquía más vieja y orgullosa. Ambas coexisten, a su vez, con un ejército de formación prusiana que respetó la política cívica hasta que la política de la guerra fría lo condujo a la dictadura.
Fontaine, con las armas del novelista, que son las letras, va al centro del asunto. Un orden viejo, por más estertores que dé, cede el lugar a un orden nuevo. Pero, ¿en qué consiste éste?
Entre otras cosas, en su escritura. Pero, ¿quién es el escritor? Es una primera y es una tercera persona que miran a la sociedad y la privacidad con lente de aumento, dirigiéndose a un lector que es el co-creador del libro. El libro es una partitura a la cual el lector le da vida. La lectura es la sonoridad del libro.
En esta hora de prueba para Chile es importante recordar la extraordinaria aportación de ese país a nuestra cultura compartida. Éxito les deseo a la presidente saliente, Michele Bachelet, y al entrante, Sebastián Piñera. Les respalda el rigor y la consistencia de la vida cultural de Chile.
En: Babelia.



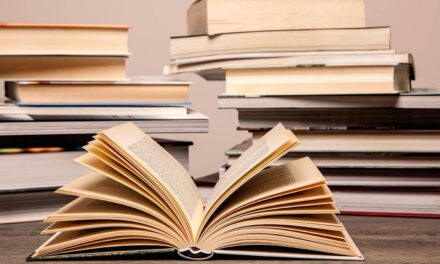






El cuento invita a reflexionar sobre el poder transformador de la lectura y la escritura. Baroja crea un juego literario…