
De Ignacio Aldecoa a Andrés Neuman
Por Fernando Valls
Es probable que el cuento español que hoy tenemos en la memoria arranque con Ignacio Aldecoa y llegue hasta el joven Andrés Neuman.
Son cuatro o cinco las hornadas de narradores (recuérdese aquello que comentaba Sánchez Ferlosio: “las generaciones son el redondeo de la literatura”) que han venido cultivando el relato, entre los extremos del realismo y lo fantástico, ya sean narraciones cerradas o abiertas, en torno a los caminos que han venido trazando Poe y Cortázar, Chéjov, Raymond Carver y Robert Coover, sin olvidar a los autores norteamericanos de la generación perdida, o a cuentistas tan significativos como Henry James, Isak Dinnesen, Joyce, Dorothy Parker, Katherine Mansfield, Flannery O´Connor, John Cheever, Borges, Juan Rulfo y Mercè Rodoreda, por citar sólo unas pocas referencias que resultan imprescindibles; mientras que si nos atenemos al presente más rabioso, los nombres indiscutibles quizá pasarían por Alice Munro, Amy Hempel, David Foster Wallace, Lorrie Moore y Quim Monzó.
Por lo que se refiere a la teoría de lo que venimos denominando cuento literario moderno, es sabido que tiene su origen en Edgar Allan Poe, en la reseña que le dedicó a los Twice-Told Teles, o Cuentos contados dos veces, en el Graham´s Magazine de mayo de 1842, y en su “Filosofía de la composición” (1846), donde siguiendo la tradición del cuento floklórico defiende el relato cerrado, con un efecto único y singular. Julio Cortázar (“Algunos aspectos del cuento”, 1963; y “Del cuento breve y sus alrededores”, 1969), por su parte, arranca de una concepción romántica y surrealista del relato para apostar también por un texto cerrado, esférico, en el que impera la intensidad y la tensión. Lo compara con la fotografía, que enmarca y recorta sólo un fragmento de la realidad, pero que necesariamente debe tener suficiente significación para amplificárnosla, como si de una explosión se tratara. Chéjov, en cambio, y con el Hemingway y Carver, defienden el cuento abierto, en el que sólo conocemos un fragmento de vida, sin principio ni final. Los argentinos Jorge Luis Borges y Ricardo Piglia han apostado por la idea de que el relato cuenta siempre dos historias, en la que una se encuentra oculta para emerger sorpresivamente en el desenlace.
El caso es que en España el auge del cuento empezó con el grupo del 50, encabezado por el citado Aldecoa (El corazón y otros frutos amargos, 1959, me sigue pareciendo su mejor libro) así como también por Rafael Sánchez Ferlosio (“Dientes, pólvora, febrero”, no debe faltar en ninguna antología del género), Jesús Fernández Santos (Cabeza rapada, 1958), Medardo Fraile (A la luz cambian las cosas, 1959), Carmen Martín Gaite (Las ataduras, 1960), Ana María Matute (Historias de la Artámila, 1961), Daniel Sueiro (Los conspiradores, 1963) y el heterodoxo Alfonso Sastre (Las noches lúgubres, 1964). Predominaba entonces el realismo, descarnado o lírico, irónico, kafkiano o simbólico, valga la paradoja, y los maestros más frecuentados solían ser Hemingway, Faulkner, Carson McCullers, Truman Capote y el italiano Cesare Pavese. El realismo social, entonces predominante, para cuyos cultivadores la escritura era ante todo una cuestión moral, y sólo después estética, se caracteriza por la utilización de un protagonista colectivo, y un tiempo y un espacio reducido. Sus temas más frecuentes solían ser la lucha por la vida en un medio social y políticamente adverso, el trabajo, como una realidad patética, y la injusticia, como una manera de alertar al lector y agitar su conciencia, como preconizaba Sueiro. Los llamados neorrealistas, quienes intentaron distanciarse del realismo estrictamente crítico, se valieron para ello de un narrador que va concediéndole la voz a los distintos personajes y de un cierto simbolismo atmosférico. Los menos acomodaticios, como Ignacio Aldecoa o Rafael Sánchez Ferlosio, aunque no fueron los únicos, cultivaron una manera distintar de observar la realidad, la existencia, e incluso una nueva concepción de la prosa, más expresiva, por más exacta y precisa.
En medio de la constante defensa del género, la participación en concursos y la búsqueda -no siempre sencilla- de una editorial que apoyara sus obras narrativas breves (recuérdese dónde aparecieron los relatos de Aldecoa), surgió una recopilación significativa e influyente, acogida por una casa editorial académica, Gredos, la de Francisco García Pavón, Antología de cuentistas españoles contemporáneos (1959), que tuvo un par de ediciones más con ciertos cambios, en 1966 y 1976, aun cuando su excesiva benevolencia en la elección de los autores impidiera una cierta jerarquización de nombres y obras. El mismo García Pavón, director de la editorial Taurus, le encargó por aquel entonces a Aldecoa una colección de Narraciones (1961-1968), tal fue su título, en la que aparecieron algunos de los volúmenes que pronto recordaremos, u otros no menos singulares de Carlos Clarimón, Juan Antonio Gaya Nuño, Carlos Edmundo de Ory y Ricardo Doménech. Respecto a los premios, entre mediados de los sesenta y de los setenta, surge el Leopoldo Alas (1955-1969), cuya primera convocatoria ganó un juvenil Vargas Llosa, el Sésamo (1955-1967) y un par de concursos que todavía hoy siguen fallándose: el Gabriel Miró (1960) y la Hucha de Oro (1966). Pero visto con la perspectiva que nos proporciona el paso del tiempo, a diferencia de lo que ha ocurrido con la poesía y la novela, los concursos de cuentos apenas han descubierto a nuevos autores, y parecen haber servido para que surja esa curiosa especie que son “los fabricantes de cuentos para concursos”, que ya se daba en los cincuenta sin que se haya extinguido aún hoy, a quienes parodia con su habitual ingenio Fernando Iwasaki, España, aparta de mi estos premios (2009).
Y, sin embargo, el libro más sorprendente y novedoso, tanto por el estilo como por la temática, a pesar de sus innecesarias oscuridades, sigue pareciéndome el de Juan Benet, Nunca llegarás a nada (1961), aunque en aquel momento apenas nadie lo apreciara. El cuento vivía entonces, en perpetua crisis, como ha sido siempre, en la que los autores se lamentaban de la escasa atención que les prestaba la crítica y el poco aprecio que mostraban los editores por el género. Pero todo ello no impidió que narradores de otras hornadas sacaran a la luz volúmenes de gran calidad, tanto en el interior como en el exilio: Doce cuentos y uno más (1956), de Lauro Olmo; La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco y otros cuentos (1960), de Max Aub; y Cuentos republicanos (1961), de Francisco García Pavón. A los que habría que añadir los nombres de Camilo José Cela, Carmen Laforet (la reciente recopilación de su Carta a don Juan y cuentos completos nos depara muy gratas sorpresas), Jorge Campos, Alonso Zamora Vicente, Vicente Soto, Arturo del Hoyo, Fernando Quiñones, Juan García Hortelano, Jorge Ferrer-Vidal, Antonio Pereira y Francisco Umbral, ferviente defensor del cuento abierto, en el que nada se cuenta. Y, desde luego, el puñado de excelente narradores del exilio republicano, cuya obra, en el mejor de los casos, recibimos siempre con un cierto retraso. Me refiero a Ramón J. Sender, Rosa Chacel, Manuel Chaves Nogales (A sangre y fuego, 1937), Rafael Dieste (Historias e invenciones de Félix Muriel, 1943), Francisco Ayala (Los usurpadores, 1949), Álvaro Fernández Suárez (Se abre una puerta…, 1953), Segundo Serrano Poncela (La venda, 1956) y Manuel Andújar. Al respecto, debe consultarse la cuidada antología de Javier Quiñones, Sólo una larga espera. Cuentos del exilio republicano español (2006).
El denominado boom latinoamericano, junto con la llamada de atención sobre sus antecedentes, cambió radicalmente el panorama, no sólo por el prestigio de la obra de Borges, Juan Rulfo y Cortázar, sino también porque otros escritores, como Alejo Carpentier, Virgilio Piñera, García Márquez, Vargas Llosa o Carlos Fuentes, habían cultivado el género con notable fortuna. En primer lugar, el cuento era para ellos una forma prestigiosa, no en vano algunos se habían consagrado como narradores de proyección internacional, así Borges o Cortázar, con sus relatos, un concepto que reivindicó el autor de Rayuela, frente al de cuento o narraciones que solían utilizar los españoles, infectados de realismo. En segundo lugar, el relato fantástico nos proporcionaba un visión más sutil y compleja de la realidad. Y, por último, el relato ofrecía una distancia perfecta para la experimentación, aunque esto se acentuó con los años, cuando la novela, en las prostrimerías del XX, se hizo más conservadora.
Así las cosas, entre mediados de los sesenta y setenta hubo unos años de un cierto decaimiento en la narrativa breve, cuya recuperación empezó a producirse en los primeros ochenta, con la aparición de tres libros importantes pertenecientes a Juan Eduardo Zúñiga (Largo noviembre de Madrid, 1980), Cristina Fernández Cubas (Mi hermana Elba, 1980) y Esther Tusquets (Siete miradas en un mismo paisaje, 1981). Este grupo de autores se consolidaría, sobre todo, durante esa misma década, junto a otros nombres y libros, como los de Álvaro Pombo (Relatos sobre la falta de sustancia, 1977), Luis Mateo Díez (Brasas de agosto, 1989), José María Merino (El viajero perdido, 1990; y Cuentos del Barrio del Refugio, 1994), Enrique Vila-Matas (Suicidios ejemplares, 1991; e Hijos sin hijos, 1993), Ana María Navales (Cuentos de Bloomsbury, 1991), Javier Marías (Mientras ellas duermen, 1990; y Cuando fui mortal, 1996), Juan José Millás (Primavera de luto y otros cuentos, 1992), Pedro Zarraluki e Ignacio Martínez de Pisón (Aeropuerto de Funchal, 2009, recopilación de sus mejores cuentos). Todos estos autores aparecen recogidos en mi recopilación Son cuentos. Antología del relato breve español, 1975-1993 (1993), que cuenta ya con cinco ediciones, en un momento en que se hace balance del renacimiento del género. A los citados narradores habría que sumar el nombre de Juan Marsé, cuyo Teniente bravo (1987) tiene al menos un par de piezas, la que da título al conjunto e “Historia de detectives”, que podrían figurar en las antologías más exigentes.
En estas dos últimas décadas, el cuento español ha pasado por diversos avatares, viniendo a cuajar en un puñado de nombres nuevos que ya a finales del XX y comienzos del XXI apuntan excelentes maneras. Se trata de Agustín Cerezales (Perros verdes, 1989), Antonio Soler (Extranjeros en la noche, 1992), Mercedes Abad (Amigos y fantasmas, 2004), Eloy Tizón (Velocidad de los jardines, 1992; Parpadeos, 2006), Juan Bonilla (El que apaga la luz, 1994; y Tanta gente sola, 2009), Carlos Castán (Frío de vivir, 1997), Javier González (Frigoríficos en Alaska, 1998), Gonzalo Calcedo (Temporada de huracanes, 2007) y Adolfo García Ortega (La ruta de Waterloo, 2008), muchos de ellos recogidos en la antología Los cuentos que cuentan (1998), que preparé junto a Juan Antonio Masoliver Ródenas, quien también –por cierto- es un valioso cultivador del relato.
Por fin, de entre las más recientes recopilaciones del cuento español, destacaría la del inquieto Andrés Neuman, Pequeñas resistencias. Antología del nuevo cuento español (2002), avalada por un prólogo de José María Merino. Los nuevos nombres, ya en el siglo XXI, con sus libros más significativos, podrían ser los siguientes: Manuel Moyano (El amigo de Kafka, 2001), Pablo Andrés Escapa (Las elipsis del cronista, 2003), Ángel Zapata (La vida ausente, 2006), Andrés Neuman (El último minuto, 2007), Ángel Olgoso (Los demonios del lugar, 2007), Ricardo Menéndez Salmón (Gritar, 2007), Hipólito G. Navarro (El pez volador, 2008), Óscar Esquivias (La marca de Creta, 2008), Fernando Clemot (Estancos del Chiado, 2008) y Javier Sáez de Ibarra (Mirar el agua, 2009). A los que podrían añadirse los nombres de Cristina Grande, Berta Vias, Mercedes Cebrián, Esther García Llovet, Cristina Cerrada, Berta Marsé, Pilar Adón, Irene Jiménez, Elvira Navarro y Lara Moreno. ¿Qué caracteriza la narrativa breve de estas nuevas autoras? En general, cuentan historias contemporáneas, urbanas, casi siempre sentimentales, realistas, alternando narración y diálogo, escritas en un estilo escueto, a veces poco elaborado, aunque quizá sea el vehículo más adecuado para lo que pretenden contarnos. Resulta, así, en suma, una literatura poco complaciente con los nuevos usos y costumbres, aunque los personajes suelan aceptar sus problemas y fracasos con una cierta resignación, vayan éstos de la enfermedad al adulterio o la insatisfacción, como males propios de los mediocres y malos tiempos que les ha tocado vivir. Da gusto, por tanto, encontrarse con unas escritoras dueñas de un proyecto literario sensato y coherente, ambicioso, clásico y moderno a la vez, más o menos cuajado, cuyo empeño no parece estribar en alcanzar todo premio literario que asome en el horizonte, ni tampoco en hacerse las modernas. Con todo, llama la atención las escasas referencias que encontramos en sus declaraciones a la tradición narrativa en castellano, siendo tan fecunda.
Pero, además, de entre los libros más logrados, los que parecen haberse convertido ya en referencia en lo que llevamos de nuevo siglo, figuran Capital de la gloria (2003), de Juan Eduardo Zúñiga; Los girasoles ciegos (2004), de Alberto Méndez, con más de 250.000 ejemplares vendidos; y los multipremiados Los peces de la amargura (2006), de Fernando Aramburu, y la recopilación de Todos los cuentos (2008), de Cristina Fernández Cubas.
Desde que Forrest L. Ingram llamó la atención sobre los ciclos de cuentos (Short Story Cycles of the Twentieth Century. Studies in a Literary Genre, 1971), valgan como ejemplos Dublineses (1914), de Joyce, o Winnesburg, Ohio (1919), de Sherwood Anderson, algunos narradores han utilizado este sistema en el que las piezas individuales aparecen interrelacionadas, para organizar sus libros de relatos, procedimiento que no resulta mejor ni peor, sino que produce en los lectores un efecto distinto y obliga al autor a pensar, más que en una mera acumulación de piezas, en las diversas posibles trabazones del conjunto. Además, esta nueva idea, nos ha llevado a releer la tradición, haciéndonos entender que libros que hoy solíamos aceptar cómo novelas se comprenden mejor como ciclos de cuentos, como ocurre con Las afueras (1958), de Luis Goytisolo; Viejas historias de Castilla la Vieja (1964), de Miguel Delibes, los citados volúmenes de Esther Tusquets y Alberto Méndez, o Ladera norte (2001), de Berta Vias, y La ciudad en invierno (2007), de Elvira Navarro.
Pero, sin embargo, el fenómeno más novedoso y significativo quizá sea el papel que viene desempeñando internet, a través de las bitácoras y páginas web, formato ideal para la difusión de las formas literarias breves, en la propuesta y defensa de nuevos nombres, mediante críticas y entrevistas. Tampoco debería olvidarse la apuesta por el relato de algunas pequeñas editoriales, como Páginas de Espuma y Salto de página, de Madrid; Xordica y Trota, de Zaragoza; y Menoscuarto, de Palencia, consagradas casi en exclusiva al género, como apenas nunca había ocurrido antes.
Sea como fuere, y a pesar de todos los lamentos y pesares, en este último medio siglo, me parece que el cuento ha dado en España excelentes frutos; buena prueba de ello son los autores y libros citados, en los diversos matices que van del realismo más estricto a los diferentes ribetes que ofrece lo simbólico o lo fantástico, y sus posibles hibridaciones. La mala salud de hierro del cuento, su crisis permanente, lo ha convertido en un territorio, ante todo, de libertad y experimentación. A la vista de los numerosos autores jóvenes que lo cultivan, así como de la calidad y ambición de sus primeras propuestas, el panorama futuro se revela muy esperanzador.
En: Revista Mercurio y La nave de los locos, bitácora de Fernando Valls.




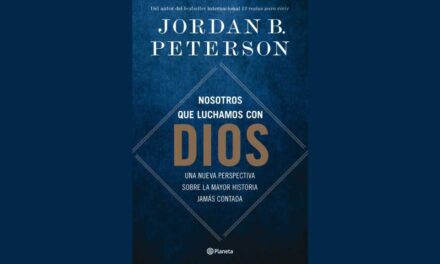





Como siempre, Jorge Lillo Genial!