
Por Bernardo González Koppmann
Mihovilovich husmea, rastrea, persigue, cuestiona con un lenguaje aunque directo, sugerente, llenos de aciertos poéticos; recurrente belleza que contrapone al asqueante entorno metafísico del recluso.
Juan Mihovilovich (Punta Arenas, 1951), ha venido trabajando desde sus primeros poemas y cuentos una literatura develadora de misterios, reveladora de presagios, auscultadora de nuestros miedos, pesadillas, cargos de conciencia, pecados personales y sociales incomodando aquella estabilidad emocional aparente -racionalizada a base de uno que otro concepto filosófico, religioso, cuando no existencialista-, que nos inventamos cotidianamente para huir de la realidad, de los hechos objetivos. Somos hijos de un tiempo y de un espacio, productos de una sociedad cruel, autodestructiva, nihilista en suma, que habitamos a veces a contrapelo sin haber pedido nunca haber nacido en este mundo, y aquí estamos contra nuestra propia voluntad, vagabundeando imperceptiblemente por laberintos resbalosos, pasillos gelatinosos, galerías consuetudinariamente ambiguas hacia un orden absurdo impuesto por las fuerzas brutas; deambulamos a tropezones entre letreros luminosos y baratijas suprarrealistas, donde no tienen cabida los sueños de los ángeles nonatos, ni los sueños de los transeúntes, ni los sueños de las ánimas de nuestros antepasados. La monotonía, la rutina, el libertinaje autista de los espectros y fantasmas que somos y seremos hasta el día del juicio final, callejean indefensos, indemnes, entre vitrinas y escaparates ahítos de cachureos, mercancías en series o simples objetos sin alma que usamos en las tareas diarias para hacer más cómoda la sobrevivencia de respirar, ingerir, dormir, defecar…; de este modo ajetreados, sudorosos, desencantados vegetamos por una eternidad sin encontrar el sentido profundo, originario y verdadero de la existencia que llevamos.
Mihovilovich, y he aquí el principal acierto de esta novela a mi modesto parecer, nos devuelve a los elementos prístinos, a lo puro y desnudo del ser de las cosas, a la intemperie, sin apoyos logísticos o culturales donde parapetar, sostener e, incluso, suplantar una personalidad que se ha ido enclaustrando con el brutal asedio de lo desconocido, despojando de todo lo externo, epidérmico, superficial para dejarnos solos, terriblemente solos, frente al espejo de nuestra conciencia atormentada.
Mihovilovich husmea, rastrea, persigue, cuestiona con un lenguaje aunque directo, sugerente, llenos de aciertos poéticos; recurrente belleza que contrapone al asqueante entorno metafísico del recluso. La belleza redime; lo bello es una alegría para siempre, dijo Keats. En esta notable narración Mihovilovich va haciendo relaciones casi líricas, dramáticas, siempre poéticas entre imperceptibles señuelos -gestos, miradas, silencios – guardados todos en una memoria prodigiosa que se retrotrae hasta la clarividencia de un feto que lucha contra el vacío que lo succiona. Estas relaciones internas comúnmente se pueblan de pájaros, principalmente de pájaros, pero también de flores, ríos, nieve, viento, objetos domésticos amados, herramientas, artesanías todas de un universo pretérito que acaso en algún lugar aún podría ser posible; señuelos, insisto, que andan relacionándose con el averno donde yacen las llagas, heridas y cicatrices de un nonato que sobrevive en la duda, en la angustia, en el dolor penitente aferrado a la luz como única tabla de salvación. La pena ha crecido, ya es adulta y aún no ha salido del profundo pozo de las sombras largas, está reclusa y el protagonista la expone a un interlocutor incógnito, ciego, sordo y mudo que se va sensibilizando, humanizando en la medida que la historia y sus hondas meditaciones se van desarrollando. De una existencia aparentemente sin sentido, el celador traspasado por lo cruento del discurso se cerciora que el interno perfectamente podría ser él, ahora prisionero de sus miedos, culpas, pesadillas, tormentos inconfesados que todos llevamos dentro. Es en el contraste sorprendente que experimenta el lector al pasar, al transitar en su intelecto cognitivo, emotivo y vivencial desde un receptáculo con eses o de un ojo humano nadando en un lavatorio, transitar, digo, del realismo más sucio al vuelo sincopado de las golondrinas que tejen otoños en la niebla o a un gorrioncillo que se posa en la ramita verdecida de un avellano, es en ese contraste vívido, es en ese tránsito estético, sin duda, que se logra la mayor y más excelsa poesía que redime, sana, cura, reconcilia. He ahí el valor de la literatura, de la auténtica literatura, como la de cualquier otra expresión artística, creo. Dicho sea de paso, el recluso, el protagonista de Desencierro es un personaje sin nombre, sin cuerpo casi, sin paisaje ni ropas ni trastos ni zapatos ni cédula de identidad, que perfectamente podría ser cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos habitado por siglos ese pozo sin fin llamado culpa.
Su estilo narrativo es el de una prosa poética sorprendente que ya le conocimos en obras anteriores; palabra directa que no rehúye la parca realidad, acosando la formalidad externa para que ésta se abra en confesiones y secreto seculares que nos conmueven y cuestionan. En esta novela hace el proceso inverso a lo ya conocido en sus poemas, cuentos y novelas precedentes; viaja del oculto fuego interno, del presagio mismo, hacia la superficie; se sincera, se desenmascara, literalmente se desnuda liberándose de sus demonios y fantasmas en un proceso que el autor ha llamado certeramente “Desencierro”.
La historia es muy sencilla. Un aborto inconciente que se transforma en drama; un pecado de juventud que deriva más allá de la prescripción moral o legal, en un cuestionamiento de la existencia toda, incluso de los ancestros, los dioses, la vida y la muerte. Con estos mínimos elementos externos, ya dijimos sin paisaje ni fecha conocida, salvo referencias perentorias ineludibles, Juan Mihovilovich escribe una de las novelas, a decir por varios críticos, que permanecerá en la memoria colectiva literaria de Chile como una propuesta sencillamente magistral. Magistral, por la estructura de la obra, la cual vamos a nominar como un tenso monólogo con un interlocutor imaginario que perfectamente podría ser usted, amable lector. Magistral, además, por el uso de un lenguaje propio, riguroso, poético, arrobador, que no sólo narra sino que poetiza, vale decir, narra con belleza, con hermosura, incluso narra los dolores más insoportables del alma humana sin renunciar a la luz inextinguible de la poesía. Encontré en estas páginas remansos y respuestas existenciales a mis propias culpas tanto en las imágenes líricas de esta novela, como en el desarrollo intelectual, racional, coherente de un argumento convincente, plenamente logrado. Por último, magistral es también esta novela porque modifica para siempre, a quien la lea con dolor, nuestra forma de ser, de ver la vida, de valorar los insignificantes señuelos que los dioses van dejando cada día a nuestro paso, al alcance de nuestros ojos, de nuestro tacto, de nuestros sueños sin otro afán que recordarnos que aunque polvo somos y en polvo nos convertiremos, el tránsito del pozo oscuro del vacío existencial a la luz de una intemperie poblada de pájaros y flores es todavía posible.
Sin duda, la mejor novela que he leído en los últimos años.
Noviembre 2009.
Desencierro
LOM Ediciones. Primera edición, 2008.
Santiago de Chile. 235 págs.

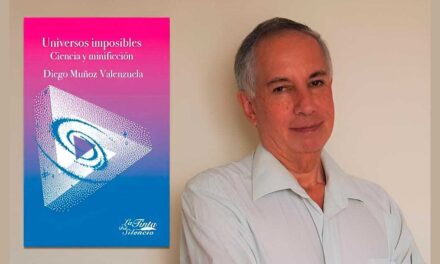

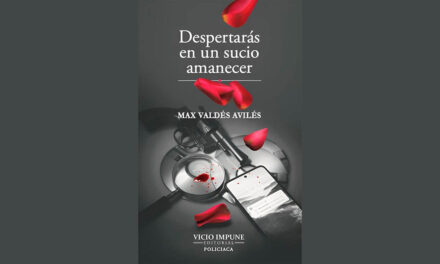
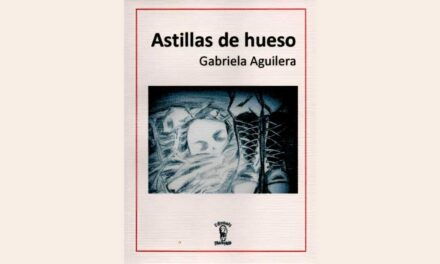





Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/