Por Magda Díaz Morales
Varias veces he escuchado en entrevistas a Juan Rulfo. Mesurado, breve en sus respuestas, reflexivo, inteligente y un poco tímido, pero siempre una belleza de señor.
Es un placer leer y releer sus cuentos de El llano en llamas, no hay un solo relato que no guarde dentro de él esa prosa poética que conmueve. He tomado algunos párrafos que poseen esta estética vibrante.
Cuando el narrador de «Nos han dado la tierra» dice: «Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera, y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello» o cuando el hombre que asesina a Remigio Torrico, en «La cuesta de las comadres», se da cuenta de que ya no es tan joven para andar en los trabajos con los Torricos y expresa: «Entonces me di cuenta de que me faltaba algo. Como que la vida que yo tenía estaba ya muy desperdiciada y no aguantaba más estirones. De eso me di cuenta».
En «Es que somos muy pobres», sobrecoge leer que a la Serpentina se la ha llevado el río, esa vaca que el padre de Tacha, después de mucho trabajo, le regaló para que tuviera un capitalito «y no se fuera de piruja como lo hicieron mis otras hermanas», nos cuenta el narrador. «Tacha está tantito así de retirado de hacerse piruja. Y mamá no quiere. (…) Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella».
En «El hombre», un hombre persigue a otro. Al perseguido, José Alcancía, le falta el dedo gordo del pie izquierdo y al hundir sus pies en la arena va «dejando una huella sin forma, como si fuera la pezuña de un animal». Las rupturas temporales que se dan por las interposiciones de los pensamientos de los personajes, son notables. El que persigue, un cuidador de borregos, va detrás de un hombre que asesinó a toda la familia Urquidi: «Se persignó hasta tres veces. «Discúlpenme», les dijo. Y comenzó su tarea. Cuando llegó al tercero, le salían chorretes de lágrimas. O tal vez era sudor. Cuesta trabajo matar. El cuero es correoso. Se defiende aunque se haga a la resignación. Y el machete estaba mellado: «Ustedes me han de perdonar», volvió a decirles». Cuando el borreguero le cuenta al licenciado que había visto a ese hombre que buscaba, le cuenta:
Lo conocí por el arrastre de sus ojos: medio duros, como que lastimaban. Lo vi beber agua y luego hacer buches como quien está enjuagándose la boca; pero lo que pasaba era que se había tragado un buen puño de ajolotes, porque el charco donde se puso a sorber era bajito y estaba plagado de ajolotes. Debía de tener hambre.
La presencia del paisaje a nivel configurativo, es sobresaliente. Por ejemplo, el primer párrafo de «En la madrugada» describe al pueblo de San Gabriel, lugar de la historia narrada, como si miráramos una fotografía. Y qué decir de «Talpa», un gran relato donde vemos transcurrir al incesto, las creencias religiosas, la fe, la devoción, el remordimiento, la enfermedad, la ignorancia y la muerte. Tanilo Santos, su hermano, Natalia, los tres caminando rumbo a Talpa para que la Virgen del lugar curara a Tanilo de sus «ampollas moradas repartidas en los brazos y en las piernas que después se le convirtieron en llagas por donde no salía nada de sangre y si una cosa amarilla como goma de copal que destilaba agua espesa». El camino era largo y ya cuando Tanilo no quiere seguir, el hermano y Natalia «a estirones» lo levantan del suelo para que siguiera caminando. Por las noches:
Siempre sucedía que la tierra sobre la que dormíamos estaba caliente. Y la carne de Natalia, la esposa de mi hermano Tanilo, se calentaba en seguida con el calor de la tierra. Luego aquellos dos calores juntos quemaban y lo hacían a uno despertar de su sueño. Entonces mis manos iban detrás de ella; iban y venían por encima de ese como rescoldo que era ella; primero suavemente, pero después la apretaban como si quisieran exprimirle la sangre. Así una y otra vez, noche tras noche, hasta que llegaba la madrugada y el viento frío apagaba la lumbre de nuestros cuerpos. Eso hacíamos Natalia y yo a un lado del camino de Talpa, cuando llevamos a Tanilo para que la Virgen lo aliviara.
Después «Macario», el jovencito que vive con su madrina y una sirvienta (Felipa), quien gusta darse de cabezazos contra lo primero que encuentra, que siempre tiene hambre y miedo de morir, pero que está tranquilo porque Felipa le dice, cuando tiene ganas de estar con él, que ella se morirá primero y le dirá al Señor que le perdone «toda la mucha maldad que me llena el cuerpo de arriba abajo». Macario duerme en un cuarto donde hay chinches, cucarachas y alacranes «entre las arrugas de los costales donde yo me acuesto», pero cuando tiene visita puede «probar algunos tragos de la leche de Felipa, aquella leche buena y dulce como la miel que le sale por debajo a las flores del obelisco».
«Luvina» es un cuento desolador, como «Diles que no me maten» y «No oyes ladrar los perros». Y, por último, «Anacleto Morones», ese Niño Anacleto tan mañoso y embaucador en quien todos creen menos Lucas Lucatero…
Juan Rulfo, El llano en llamas (México: Fondo de Cultura Económica, 1985)
Foto: Juan Rulfo

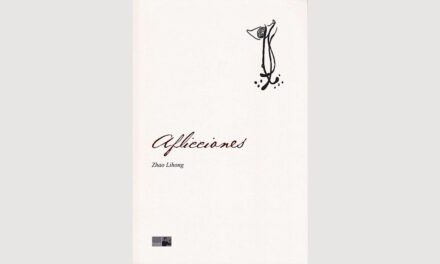

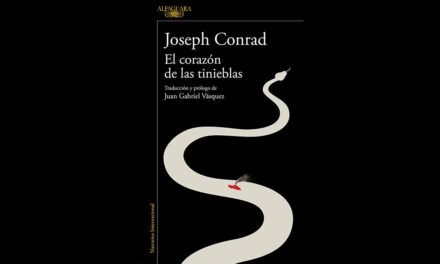
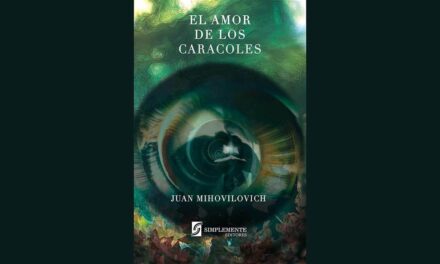




Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/