Por Rolando Rojo
Abroquelarse en normativas canónicas suele ser, en estos tiempos, una postura arriesgada. La única apuesta válida, hoy, es al cambio, a la duda, a la cautela. Lejos están los tiempos de la relativa perdurabilidad de los conceptos, de esa especie de anestesia mental que permitía mantener posturas sociales, políticas, económicas y hasta científicas durante lapsos considerables.
Somos cotidianos testigos del estrepitoso derrumbe de normas, teorías y disciplinas. Lo que ayer parecía inmutable, termina sepultado por nuevos y a veces, contradictorios conceptos. ¿Quién, en su sano juicio, estaría dispuesto a sostener que las leyes sociales se cumplen con la rigurosa alternatividad de las leyes naturales? ¿O que siguen vigentes las perspectivas teleológicas y finalistas en la filosofía moderna? ¿O que la biología es una catastro de órganos, una taxonomía inmutable? ¿O que la teoría de la comunicación sólo se explica desde los fundamentos de la teoría de la información?
En materia literaria, el asunto no es tan distinto. Un caudal de nuevos conceptos invaden la crítica y el comentario de libros, nuevas tendencias se imponen en la producción de textos. Por eso resulta arriesgado plantear una teoría del cuento. Si bien es cierto que la novela, con sus innumerables ensayos, artículos, preceptivas teorías, análisis ha desplazado el interés de los estudiosos de la literatura por el relato corto, no es menos cierto que éste sigue cultivándose entusiastamente en nuestros países y, algunos de nuestros mejores exponentes del género, han intentado una aproximación teórica de él. A modo de ejemplo, menciono tres textos que un aspirante a buen cuentista no debe ignorar: “Algunos aspectos del Cuento” de Julio Cortázar. Publicado en “Casa de las Américas”. La Habana. Nº 15-16. Febrero de 1963. El ya clásico “Decálogo del Perfecto Cuentista” de Horacio Quiroga y, las teorías del cuento de Edgar Allan Poe.
Pretendemos entregar aquí algunas conclusiones de nuestra propia experiencia en la escritura de cuentos y clarificar algunas nociones que suelen confundirse. Durante mucho tiempo se ha sostenido que ficción y literatura son algo así como sinónimos. Más aún, casi todos los tratados sostienen que la ficción es requisito “sine qua non” de la literatura. Pues bien, debemos afirmar que sólo algunas obras de ficción son literatura y otras no: Es cierto que la mayoría de las obras literarias son de ficción, pero no es una condición intrínseca. Las “tiras cómicas”, los chistes, los “consultorios sentimentales” son ficción, pero no son literatura. Por el contrario, “A Sangre Fría” de Truman Capote o “Relato de un Náufrago” de García Márquez no son ficción y sí son literatura y de la buena. La existencia de ejemplos de ficción que no son literatura y ejemplos de literatura que no son ficción, basta para demostrar el error de confundir ambos conceptos o de atribuirle a uno la incondicionalidad del otro. Ahora bien, no hay ningún rasgo o conjunto de rasgos que sean comunes a todas las obras literarias. Ni la forma, ni el hecho de narrar acontecimientos, ni la existencia de ciertos personajes, ambiente o lenguaje, es privativo de las llamadas obras de literatura.
Detengámonos en este aspecto para aclarar tradicionales confusiones.
Desde siempre se ha atribuido a la literatura el lenguaje figurado en oposición al lenguaje recto y llano de las comunicaciones cotidianas y del periodismo. Lenguaje figurado es el que altera o suspende las reglas semánticas o gramaticales. Ahora bien, una metáfora puede aparecer tanto en una obra de ficción como en una de no ficción. Greimas llama al lenguaje de la ficción “no serio”, en el sentido de que las cosas que dice un autor de cuento o novela no lo compromete a que ese hecho sea verdadero. Si por ejemplo dice: “Aquella mañana llovía torrencialmente en Santiago”. No es necesario que así haya ocurrido realmente. En este sentido hay que entender lo “no serio”. Si yo dijera ahora: “estoy escribiendo unas reflexiones sobre el cuento”. Esa frase sería “seria” y literal. También se podría decir desde la Historia o la política: “La caída del muro de Berlín aplastó millones de esperanzas”, o “la Reforma Agraria revivió un sector muerto de la productividad agrícola”. Ambos son discursos serios, aunque no literales. Por el contrario, si un autor de ficción empezara su relato diciendo: “A mitad del largo zaguán del hotel… se apresuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón”, estaríamos frente a un relato literal, aunque “no serio” en el sentido que le da Greimas.
Otra de las condiciones atribuibles a la literatura es la llamada verosimilitud. Esa referencia que el discurso proyecta fuera de sí mismo y apela a una cierta realidad. Pues bien, tampoco la verosimilitud contrapuesta a la veracidad, es exclusivamente literaria, sino que se extiende a todo discurso narrativo. Hasta el lenguaje cotidiano apela a ella con bastante frecuencia. “Esto es inverosímil”, se escucha a diario. La verosimilitud, por otra parte, es un concepto asociado a la relatividad cultural, a un contexto social determinado, corresponde histórica y geográficamente a tal o cual ambiente. Por lo tanto, ella no es manifestación exclusiva de una teoría literaria. Es una noción históricamente establecida. Muchos discursos toma dos como verdaderos en la Edad Media (sobre todo religiosos), son leídos, siglos más tarde, como literarios. Es curioso y altamente ilustrativo lo que dice Greimas al respecto: En muchas sociedades, (africanas especialmente) los discursos etno-literarios en vez de ser evaluados en función de la verosimilitud, lo son en función de la veracidad. Las narraciones orales son clasificadas, por ejemplo, en “historias verdaderas” e “historias para reír”. Las verdaderas son los mitos, las creencias, las leyendas; mientras que las “historias para reír”, sólo relatan sucesos cotidianos”. Es decir, nuestra veridicción por excelencia: el periodismo, sería lo risible en la cultura africana y el “Trauco”, la “Pincoya” y el “Caleuche”, correspondería a las historias serias o verdaderas..
Según Wittgensteim, “la literatura es una noción de apariencia familiar”. Y para John R. Searle (“El Estatuto Lógico del Discurso de Ficción”) “La literatura es el nombre de un conjunto de actitudes que tomamos hacia una porción del discurso…Hablando en general, corresponde al juicio del lector decidir si una obra es o no literatura”. Si es o no ficción queda a juicio del autor. De este modo, las novelas de Corín Tellado son ficción, pero es cuestión liberada al juicio de cada lector considerar si deben o no inscribirse en el Index de la Literatura Española.
Estas prevenciones deberían estar muy asentadas en el juicio de nuestros críticos literarios quienes, con frecuencia, dan certificado de literario a lo que les gusta y descalifican , olímpicamente, lo que no es de su agrado. La más elemental honestidad sería declarar que dichas exclusiones o inclusiones obedecen a “sus propias actitudes hacia una porción del discurso”, las que pueden o no coincidir con las actitudes del público lector.
Sólo es atribuible a una débil formación lingüística y literaria el asombro de algunos críticos frente a los altos índices de venta que exhiben obras que no coinciden con sus apetencias lectoras. Ejemplo de ello son las infaltables recomendaciones de “Lecturas para Vacaciones” que, año tras año, publican los suplementos especializados, donde indefectiblemente, excluyen obras apetecidas por el gusto del público lector e incluyen otras, ignoradas o despreciadas por la mayoría de los lectores. Que nadie se llame a engaño: el gusto de un reducido círculo de lectores exigentes no es garantía de buena literatura. Bien sabemos el éxito inmediato que tuvo el “Quijote”. Tanta fue su fama y difusión que pronto salió una segunda parte apócrifa. Para no ir tan lejos, “Cien Años de Soledad”, una de las grandes novelas del siglo, goza de innumerables ediciones en casi todos los idiomas y cuenta con millones de lectores. Quien decide si una obra es o no literatura lo hade desde su propio ámbito de apetencias.
Con la correspondiente aclaración de “para mi gusto” o desde mi propio ámbito de apetencias, entremos en materia:
Considero un buen cuento aquel que en apretada y seductora prosa nos narra una situación límite, un trozo de existencia pletórico de sentido.
Una pequeña grieta vertical que, sin embargo, deja entrever el vasto horizonte de los conflictos humanos; la panorámica de una época, una sociedad o una vida. El escritor Juan Godoy (“Angurrientos”, “Cifra Solitaria”, “Sangre de Murciélago”) lo describía con una figura sugerente: “El cuento es como la guinda del enguindado” Es decir, el pequeño fruto que absorbe toda la esencia del aguardiente. Atrapar la guinda en el paladar o el cuento en la conciencia será inundar uno y otra de aroma y sentimiento. Julio Cortázar lo planeaba así: “Mientras en el cine y en la novela, la captación de una realidad más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos; en la fotografía o en el cuento de gran calidad, se procede inversamente, es decir, el fotógrafo o el cuentista se ven presionados a escoger y limitar una imagen o acontecimiento que sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el lector como una especie de apertura que fragmenta la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenida en la foto o en el cuento”.
El buen cuento aprisiona al lector desde la primera frase y no lo suelta hasta un buen tiempo después de concluida la lectura y cerrado el libro.
Opera como un estupefaciente que adormece, inmoviliza y paraliza, mientras la conciencia se llena de imágenes y sensaciones. Una tibieza inconfesada puede inundarnos los ojos o un brillo de entusiasmo puede aclararlos. Cuando nos levantamos de la lectura, ya no somos los mismos. Algo ha cambiado en nosotros. Lea: “Diles que no me maten” de Juan Rulfo y me encontrará la razón.
En el cuento como en toda obra de ficción el lenguaje lo es todo.
En el gran cuento nada sobra, nada es gratuito, nada es relleno o ampliación confusa. La palabra justa, la frase justa, el párrafo justo. Como dice Cortázar: Tomen cualquier cuento de Borges y analicen la primera página. No encontrarán elementos gratuitos o meramente decorativos. El tiempo y el espacio del cuento están como condensados, sometidos a alta presión espiritual y formal. Seco de carnes y enjuto de rostro como el hidalgo manchego. Al decir esto pienso en los cuentos de Hemingway: “A la orilla del lago había otro bote arrimado. Los dos indios esperaban. Nick y su padre montaron en la popa del bote y los indios lo impulsaron. Uno de ellos trepó a remar. El tío George se acomodó en la popa del otro bote del campamento…” Así empieza “Campamento Indígena”. ¿Cuántos adjetivos cuenta? ¿Cuántas frases intercaladas? ¿Cuántos incisos? ¿Cuántas oraciones subordinadas? Ninguna. Todos es relato descarnado que le da fuerza a la acción.
Veamos a Borges:
“El 6 de febrero de 1829, los montoneros hostigados ya por Lavalle, marchaban desde el sur para incorporarse a las divisiones de López. Hicieron un alto en una estancia cuyo nombre ignoraban, a tres o cuatro leguas de Pergamino. Hacia el amanecer, uno de los hombres tuvo una pesadilla tenaz; en la penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la mujer que dormía con él…” (“Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”)
¿Hay algo que esté sobrando en este relato? ¿Se puede sacar palabras sin que se altere el contenido? Bueno, de eso se trata, de crear un relato donde la forma se acomode como un guante al fondo. Donde todo valga en el mundo intangible de las palabras. Donde no haya sitio para la verborrea, el diletantismo, la digresión, la perífrasis.
Hoy, sin embargo, asistimos a una prosa que se agota en detalles, que impúdicamente, entrega datos esenciales y prescindibles. Acumulaciones gratuitas de marcas, etiquetas, toponimias, objetos que pretenden ser el reflejo de la cultura del consumismo. Una prosa sobrecargada de pirotecnia verbal, simples huellas acústicas que ocultan o desplazan el relato. Pura imaginería verbal, eco ingenioso de juegos de palabras. El cuento, el viejo y añorado cuento ha derivado en relatos a caballo entre la crónica y la ficción, entre el reportaje y fragmentos de novela. Aquella precisa figura de Cortázar de que “el cuento gana por nocaut y la novela por puntos”, ha perdido vigencia y al cuento lo menoscaban ambos fallos boxeriles.
Los buenos cuentos se desarrollan siempre en un ámbito limitado, un espacio único que se llena de asociaciones y sugerencias.
Un ambiente donde cada objeto evoca resonancias que van más allá del mundo físico o de lo meramente enunciado. Las “puertas” en los cuentos de Julio Cortázar son algo más que simples puertas. Se abren o se cierran hacia otros espacios: al misterio, al dolor, a la opresión o a la libertad. Los “laberintos” de Borges dicen más que simples construcciones circulares llenas de recovecos y corredores. Son entradas a sueños a pesadillas, al destino del hombre atrapado en doctrinas o teorías. Lo “rural” en Rulfo no es sólo la descripción bucólica del campo mexicano, es el territorio de la vida y la muerte, de la violencia, de la guerra, del pasado y de un presente como estancado. En un buen cuento, una taza, un vaso, una sombra, un árbol están sobrecargados de sentido humano no son simples elementos decorativos.
Al buen cuento le basta como escenario una celda, un cuarto de hotel, un vagón de tren, un bar, ello, porque trasciende esos escenarios, le saca partido a cada objeto. Dicho de otro modo, cada objeto deshace sus contornos intrínsecos y se convierte en símbolo de una idea, un sentimiento o una emoción. ¿Leyó “Casa Tomada”? ¿Hay algo más universal y más terriblemente humano que las habitaciones de ese viejo caserón bonaerense? Lea, si ni lo ha hecho, el cuento de garcía Márquez “Un Día de Estos”. Un modesto gabinete de un dentista de pueblo se infla con la tensión sostenida, con la violencia soterrada que vibra en la atmósfera y más lejos aún, con el sin sentido de las luchas fraticidas que dividen a los pueblos. ¿O aquel horcón donde un viejo implora por su vida en “Diles que no maten!” Ha presenciado con los ojos de la lectura algo más dramático que la confrontación entre la vida y la muerte que se da en una ruca indígena en el cuento de Hemingway “Campamento Indio”.
Al buen cuento le incomoda el saltimbanqueo geográfico, el turisteo literario, el peregrinaje gratuito. Se le diluye la esencia.
El cuento de hoy nos narra verdaderos “tour” internacionales. Es casi obligada una referencia a las ramblas de Barcelona, el aeropuerto de Orly, la Alexanderplaz de Berlín, los bulevares de París, las adoquinadas calles de Roma, sin faltar, por supuesto, los gatos callejeros en esos paisajes. ¿Producto de la diáspora nacional? ¡Perfecto! Pero aparte del catálogo topográfico el lector de cuento espera una historia que lo tensione, que le dé intensidad al relato, que lo emocione. La mayoría suenan falsos y superficiales. No nos referimos por cierto, al París de Cortazar, porque ese es un París asumido, incorporado, absorbido desde las raíces en años de caminatas, observaciones, reflexiones del escritor argentino. No es un París de pasaporte ni de postal. Ese no sirve para el cuento, puede servir para un crónica de viajes, pero no para un relato de ficción artístico.
Los personajes del cuento. Bien sabemos que el cuento no dispone de espacio suficiente para la caracterización de los personajes. Por esta razón, los personajes del cuento son definidos por la trama, por sus relaciones, por los diálogos y el contorno. Los brochazos con que un buen narrador describe a sus personajes, son fuertes y esenciales. A veces, dice más con el silencio que con las palabras; con la contemplación que con la acción; con el gesto que con el discurso.
Los personajes que gustan, los que se quedan en la memoria del lector, son los personajes auténticos, aquellos que no se desdibujan fácilmente. Un personaje es logrado cuando más allá de los límites de la ficción, se enreda a mi propio tiempo y espacio de lector. Aquellos que por su simpatía invitan a un encuentro amistosos, los que por la fuerza de su carácter provocan un íntimo respeto; los que logran enternecer, o ser odiados, amados, temidos o admirados. No conmueven aquellos seres anodinos que deambulan por el mundo agobiados por sus propias miserias o exaltaciones. Los personajes vitales engruesan la galería de nuestros amigos o enemigos de la ficción. Cómo olvidar a la prostituta de “Bola de Sebo”, al saxofonista del “Perseguidor”, al Coronel que no tenía quien le escribiera de García Márquez, a Gregorio Samsa, a Juvencio Nava el viejo de Diles que no me maten, a Nick Adams de Hemingway.
Todo cuento magistral tiene “hoyos negros”, espacios misteriosos e insondables, zonas cubiertas por un velo enigmático o por el recato autoral de dictar sentencia, de pontificar, de agarrar al lector de la mano para enseñarle la ruta. El buen cuento deja a la interpretación muchas cosas, sugiere otras, provoca el pestañeo constante de la perplejidad, para resolverse en la mente del lector. El buen cuento tiene zonas oscuras para, una vez pasado el pasmo o desconcierto, sean resueltas por el lector agudo. Muchas veces, este misterioso contrato de lectura no se da conscientemente por el escritor, sino por el misterio que tiene la escritura y la agudeza del lector. Es posible que Cervantes nunca haya pensado en “La Quijotización de Sancho y la Sanchificación de don Quijote”. Y sin embargo. Un buen cuento es polivalente. No se agota en una lectura de superficie. Nos arrastra a esos insondables espacios negros que sólo resuelve la cultura, la historia y el buen gusto de un lector insaciable.
En definitiva, un buen cuento es el que se deja leer, pero que, fundamentalmente, me lee, me incorpora, sensitiva y emocionalmente, a ese pequeño trozo de existencia rescatado de la inagotable maraña de los hechos humanos, por su vocación de convertirse en símbolo de una época y de una cultura.



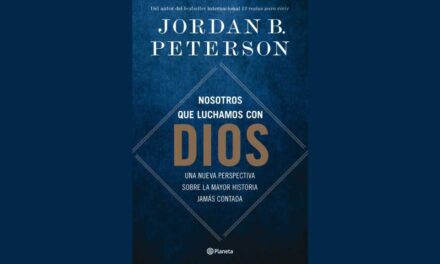






Como siempre, Jorge Lillo Genial!