¿Puede la ficción iluminar complejos procesos históricos? Definitivamente. Ejemplo de ello es Benito Cereno, la novela de Herman Melville que –leída por Enrique Krauze– desentraña el carácter de la colonización de América, confronta los modelos anglosajón y español y demuestra lo que la academia se obstina en olvidar: que sin imaginación no hay conocimiento.
«¿Quieres entender la experiencia histórica de las dos Américas? Lee Benito Cereno de Melville.” Al conjuro de estas palabras de mi amigo y maestro Richard M. Morse, he vuelto a leer aquella novela publicada en 1855. La trama es conocida. Hacia el año de 1799, frente a las costas de Chile, dos barcos, extraños entre sí, se avizoran. Uno es el Bachelor’s Delight, comandado por el honesto, hábil, generoso y circunspecto capitán estadounidense Amasa Delano. El otro –anticuado, enmohecido, maltrecho, ruinoso, espectral– es el San Dominick. Su capitán es el taciturno español Benito Cereno. Antes de narrar los extraños sucesos que ocurrieron a bordo del barco hispano, Melville se detiene en su descripción:
La quilla parecía desarmada, las cuadernas rejuntadas, y la propia nave botada desde el “Valle de los Huesos Secos” de Ezequiel […] El barco parecía irreal […] como un fantasmagórico retablo viviente apenas emergido de las profundidades, que muy pronto lo reclamarán de nuevo.
El capitán estadounidense visita el barco y lo escudriña, primero con una mezcla de discreción y distancia, luego con creciente sorpresa y angustia. Mientras lo hace, descubre un esqueleto humano como emblema en la proa, y observa que el capitán Benito Cereno está “vestido con singular riqueza, pero mostrando claras secuelas de una reciente falta de sueño a causa de inquietudes y sobresaltos”. Lo más notable, sin embargo, era su actitud: “se paseaba lentamente, parando a veces de súbito, volviendo a caminar, con la mirada fija, mordiéndose el labio […], ruborizándose, empalideciendo, pellizcándose la barba, y con otros síntomas de una mente ausente o abatida”.
Hacía ciento noventa días que el San Dominick –según informó el español al americano– había naufragado frente al Cabo de Hornos con cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Una parte de los esclavos que debía transportar de Buenos Aires a Lima había sucumbido junto con miembros de la tripulación blanca, entre ellos el dueño del barco, su entrañable amigo don Alejandro Aranda. El reticente español se hacía acompañar de un personaje que lo atendía con piedad, consideración y perruna fidelidad. Era Babo, un esclavo que hacía las veces de ayudante, báculo, confidente, intérprete, barbero y amigo. Mientras escuchaba sus cuitas, y atisbaba la patética miseria del barco, Delano imputaba el desastre “tanto a una impericia marinera como a una defectuosa navegación. Observando las menudas y pálidas manos de don Benito, cayó en la cuenta de que el joven capitán no había llegado a comandante a través del agujero del ancla sino de la ventana del camarote […], ¿cómo extrañarse entonces de su incompetencia, siendo joven, enfermo y aristócrata? Ésa era su democrática conclusión”.
La novela es la puesta en escena de una puesta en escena. Pero el lector, como Delano, no lo sabe. Para prestar auxilio, el americano inquiere gentilmente sobre los pormenores de la historia. Una pregunta lleva a otra. Observa con curiosidad y candor a los inquietos esclavos, intenta sin lograrlo conversar con los escasos marineros, intuye movimientos extraños, sombras sutiles, atmósferas ominosas. De pronto, como un rayo lo asalta el temor de una conspiración en su contra, pero la sospecha se disuelve:
Una vez más sonrió ante los fantasmas que le habían hecho víctima de sus burlas y sintió algo parecido a una punzada de remordimiento como si, por haberlos albergado siquiera un momento, hubiera descubierto en sí mismo una atea falta de confianza en la Providencia, eternamente vigilante.
«La verdad” no se revelará a Delano ni al lector hasta el final vertiginoso de la novela. Nada era lo que parecía. El amo era el siervo, el siervo era el amo. El español había sido víctima de un motín sangriento que los esclavos habían desatado para forzar su retorno al Senegal. El esqueleto de la proa era el cadáver espantosamente desollado de don Alejandro Aranda. En una atroz batalla de calidad cinematográfica, los marineros del Bachelor’s Delight someterán a los esclavos. Días después, ya en la seráfica ciudad de Lima, tras un juicio en que el desfalleciente don Benito testifica en su contra, Babo enfrentaría el cadalso. Su cabeza, “esa colmena de astucias –escribe Melville–, permaneció durante muchos días clavada de un poste de la plaza, desafiando, indómita, las fieras miradas de los blancos […], su mirada se dirigía hacia el monasterio del Monte Agonía” donde tres meses más tarde descansaría, para siempre, uno de los personajes más sombríos de la literatura: don Benito Cereno.
●
“Benito Cereno –escribió Borges– sigue suscitando polémicas. Hay quien la juzga una obra maestra de Melville y una de las obras maestras de la literatura. Hay quien la considera un error o una serie de errores. Hay quien ha sugerido que Melville se propuso la escritura de un texto deliberadamente inexplicable que fuera un símbolo cabal de este mundo, también inexplicable.”1
Existen, en efecto, varias interpretaciones de la obra. Melville mismo, en sus copiosos Diarios y su Correspondencia, no contribuye a aclarar su significado. Su biógrafo, Andrew Delbanco, aporta datos de contexto que sitúan el tema de la esclavitud en el corazón de la novela. Publicada en tiempos de gran temor y exaltación (en 1850 se temía una insurrección de los esclavos negros), Benito Cereno apareció originalmente en Putnam’s, una revista comprometida con la causa abolicionista. Su intención, anota Delbanco, era defender sutilmente esa causa, exhibiendo las perplejidades del capitán Delano: “un hijo de Nueva Inglaterra demasiado estúpido para entender que estaba siendo manipulado por un esclavo africano lúcido y brillante”, “un hombre decente tratando de reconciliar la caridad, inscrita en la ley natural, con los derechos de la propiedad, escritos en la ley humana”. Para el teórico político Benjamin Barber, Delano encarnaría “la opacidad moral de la ‘inocencia americana’, insensible ante la presencia del mal al grado de no tener ojos para la esclavitud, ni para la revuelta contra la esclavitud”. En el mismo sentido, el gran autor negro Ralph Ellison, autor de la estrujante novela El hombre invisible, atribuye a Melville el deseo de revelar “la profunda ignorancia del hombre blanco frente al drama de la esclavitud: al silenciar la voz del hombre negro a todo lo largo de la novela, reconoce que la historia toda de la esclavitud en el Nuevo Mundo es, en verdad, inexpresable”. A la misma órbita moral pertenece la adaptación teatral de la obra, hecha por Robert Lowell: compuesta en verso y elevando a Babo a la categoría de personaje central junto a los dos capitanes, Lowell presenta a los negros como la nueva fuerza con que tendrá que lidiar el Nuevo Mundo y a Amasa Delano como símbolo del temperamento estadounidense, de su actitud insular y rutinaria, de su incapacidad para comprender el mundo exterior.2
Benito Cereno ha admitido otras muchas interpretaciones, casi todas verosímiles. Se ha creído descubrir un eco de Robinson Crusoe y Viernes en el vínculo de Babo y don Benito; el propio Melville refiere de paso, en la novela, la liga entre el doctor Johnson y su sirviente y confidente, el jamaiquino Barber, a quien dejó una sustancial herencia. No faltan quienes subrayan la indiferencia supuestamente racista de Melville ante los motivos de los amotinados. En 1928, Harold H. Scudder vio en Benito Cereno al propio Melville y a Babo como la recepción crítica hostil a sus libros.3
Desde una perspectiva hispánica, la novela puede leerse de otro modo: como una alegoría de la dialéctica entre los mundos americanos.
Basta recordar que a mediados del siglo XIX, el mundo hispánico seguía ejerciendo una fascinación romántica sobre la mentalidad estadounidense.
Benito Cereno representaría a la España misoneísta, impráctica, supersticiosa y decadente, mientras su contraparte, Amasa Delano (que existió en realidad y dejó un escrito puntual sobre el que Melville basó su novela) encarnaría la whitmaniana y soberbia república de Estados Unidos, enamorada de sí misma y de su inalterable rectitud moral, tocada por el “Destino Manifiesto” y segura del amparo providencial.
Presentada así, la lectura dual parece demasiado fácil. Melville, como se sabe, viajó por los Mares del Sur y escribió sobre las Islas Encantadas (Las Galápagos), pero su interés en el orbe hispánico era más complejo, como revela la sorprendente interpretación de Benito Cereno incluida en la obra de H. Bruce Franklin: The Wake of the Gods: Melville’s Mythology,4 que Delbanco, incomprensiblemente, cita apenas. Según Franklin, la clave histórica para comprender al personaje Benito Cereno y el escenario humano y físico en que actúa está en el libro The Cloister Life of the Emperor Charles the Fifth, de William Stirling, publicado en 1853, que Melville consultó detenidamente.5 En la cuidadosa lectura paralela de Franklin, la identidad entre Carlos V y el capitán Cereno no sólo se vuelve evidente, se vuelve total. La inexorable extinción de Cereno en aquel barco fantasmal es la del emperador en el monasterio de Yuste, en las montañas de España, hacia 1556. Carlos V se ha apartado del mundo, Cereno vive un “retiro de anacoreta”. El barco mismo –que lleva el nombre de la orden de los predicadores, fundadores de la Inquisición– parecía “un monasterio blanqueado después de la tormenta”. Así como el emperador vivió rodeado de monjes dominicos, Delano “casi pensó que frente a sí tenía un barco cargado de monjes […], seres oscuros moviéndose tenuemente, como el paso de frailes negros por los claustros”. En el camarote de aquel “abad hipocondríaco”, Delano descubre un “misal manoseado”, un “precario crucifijo”, “asientos tan incómodos como las sillerías de los inquisidores”. Cada objeto de culto o de uso personal corresponde a la descripción de Stirling sobre el monacal recinto de Yuste. Incluso el paisaje que rodea a Cereno (el que Cereno imagina), y la opresiva sensación de soledad y cautiverio, remite al escenario postrero de Carlos: “Tratando de romper un hechizo –escribe Melville–, caía de nuevo, hechizado. Aunque estaba frente al mar abierto, se imaginaba en algún sitio remoto, tierra dentro, prisionero en algún castillo desierto, abandonado allí sólo para mirar terrenos vacíos, caminos inciertos donde ninguna carreta y ningún viajero habían pasado jamás.” Las correspondencias entre la historia y la ficción son inagotables (la espada de empuñadura plateada, las reliquias de la pasada grandeza, etc.) pero Melville las dota de un efecto extraño y nuevo, como el de un espacio suspendido en el tiempo, donde –en palabras de Delano– “pasado, presente y futuro parecían uno solo”.
La alegoría apenas empieza. Las similitudes internas entre el capitán y el emperador son aún más profundas que las externas. Carlos está quebrado en “su salud y su espíritu”, y Cereno lo está en “cuerpo y alma”, pero en ambos casos el sometimiento es idéntico: Carlos a los “frailes negros”, Cereno a los esclavos negros. Los dramáticos rituales cotidianos de Carlos rumbo a su retiro –frágil, abatido y casi inmóvil, cargado en literas, llevado en andas y a ciegas– corresponden puntualmente a las descripciones homólogas de Cereno, asistido por Babo. La referencia a la profecía de Ezequiel en el “Valle de los Huesos Secos” aparece también en la vida póstuma del emperador: al abrir su tumba en El Escorial y descubrir su cuerpo incorrupto, Felipe IV quiso escuchar el mismo pasaje del Viejo Testamento. Estos y muchos otros indicios apuntalan la primera conclusión de Franklin: “El tema central de Melville es la caída del poder terrenal, vista a través de la desintegración del Imperio Español, su emperador y su simbólico descendiente, Benito Cereno”. ¿Era ése todo el misterio del San Dominick? ¿Cuál había sido –se pregunta el narrador– “la llave de las complicaciones”?
Aludiendo al emperador, Stirling afirma: “La religión, esa sombra oscura, enturbió los vastos campos de su intelecto.” En Melville aparecen las mismas sombras: “Las sombras presentes, presagios de las que vendrán” –en el inicio de la novela– revelarán su identidad hacia el final: “¿Quién ha arrojado semejante sombra sobre usted?”, pregunta Delano. “El negro”, responde Cereno. “Los negros en el San Dominick –concluye Franklin– no sólo representan una oculta y subversiva némesis; representan a la Iglesia.” A partir de ese descubrimiento, una nueva dimensión de la novela aparece ante el lector. La figura de Babo es un eco del jesuita Francisco Borja, asistente, “consejero y confidente” de Carlos V. Entre los “rebeldes” frailes y el monarca hay la misma “familiaridad” que entre los negros “rebeldes” y Cereno: una familiaridad revestida externamente de servidumbre, que oculta la verdadera servidumbre del monarca hacia la Iglesia. “La religión –escribe Stirling– fue el terreno encantado que paralizó su poderosa voluntad, y su agudo intelecto cayó arrastrándose en el polvo.”
Pasmosamente, la novela no se agota en la simbología histórica. H. Bruce Franklin abre una puerta más, que no puede sorprender a los buenos lectores de Melville: las complejas y a menudo oscuras alusiones bíblicas. En esa nueva lectura (basada, entre otras fuentes, en los Evangelios de San Juan y San Lucas y en el Libro de Daniel) las posibilidades son alucinantes. Recojo una: Cereno había confiado ciegamente en Babo y en sus secuaces, sólo para descubrir que, finalmente, el fiel esclavo lo traicionaría, como Judas a Cristo. Pero su sacrificio no es en vano: como en una revelación, el miope capitán Delano entiende de pronto que la “inocente impostura” del español –su persistencia en fingirse amo del barco que lo aprisionaba– había postergado el asalto final de la tripulación sobre el Bachelor’s Delight, y lo había salvado.
¿Novela abolicionista? ¿Metáfora de la dialéctica entre los mundos americanos? ¿Reedición de la leyenda negra sobre España? ¿Crítica feroz de la Iglesia católica? ¿Alegoría de la pasión de Cristo? La significación final de la novela se nos escapa. Como la obra toda de Melville, es esencialmente ambigua. En eso reside su grandeza.
●
Al repasar las múltiples interpretaciones que ofrece Benito Cereno volví, con perplejidad, con asombro, a las palabras de mi amigo Morse y sentí que comprendía mejor su sugerencia. Morse, conocedor cabal del pasado español, latinoamericano, caribeño y estadounidense; Morse, siempre a caballo entre la historia y la literatura; Morse, estudioso de la religión y la filosofía, me había querido decir: la laberíntica historia de las dos Américas y de la dialéctica entre ambas es compleja, oscura, plástica; un selvático laboratorio de razas, creencias, valores, mitologías, herencias, condiciones sociales. Por eso es inaprensible a través de los métodos académicos convencionales. Hay que aproximarse a ella con la “mirada inocente” de “la pasión, la emoción de la vida, las ironías de la acción, la persistencia de la moralidad, la desobediencia social y las iluminaciones de la fe”.6 En una palabra, hay que aproximarse a ella de la mano de la literatura.
Melville había partido de materiales históricos relativamente sencillos –el diario de viajes de Amasa Delano y la historia pormenorizada de Carlos V en Yuste– para transmutar la realidad en una trama nueva, tan compleja, misteriosa y casi inexplicable como la relación ética entre los sujetos históricos que representa.
Morse predicaba y practicaba el movimiento inverso: iluminar con la ficción a la historia. Fue un hermano americano de Walter Benjamin (con sus iluminaciones sobre Kafka o Proust), un flâneur estadounidense que no sólo viajó por nuestras capitales (La Habana, México, São Paulo, Buenos Aires) sino que las leyó como textos. Hombre de tres mundos que recitaba a Alexander Pope, componía letras de tango y tocaba el Bongó, es natural que su herramienta predilecta –como la de su maestro Américo Castro– haya sido la historia cultural comparativa. Este enfoque (que lo alejó de la academia y lo condenó a la soledad) lo llevó por momentos a un desvarío barroco, pero también le permitió escribir ensayos originalísimos sobre “El lenguaje en América” y encontrar correspondencias secretas, por ejemplo, entre T.S. Eliot y William Carlos Williams y los modernistas brasileños: Oswald y Mário de Andrade. Sentía particular fascinación por los escritores iberoamericanos que habían mirado hacia el norte (Sarmiento, Martí) y por los estadounidenses que habían mirado hacia el sur, como Herman Melville.
Cuando lo conocí, a fines de los setenta, Morse trabajaba en el más ambicioso de sus proyectos: una historia de la “dialéctica del nuevo mundo”. Nada menos que Benito Cereno y Amasa Delano, confrontados. Para Morse, la diferencia esencial entre las dos Américas estaba en las divergentes matrices teologicopolíticas que las fundaron: la genealogía individualista de Hobbes y Locke, por un lado, y la organicista de Vitoria y Suárez, por el otro. (Trazaba sus remotos orígenes hasta el siglo XII.) De esa distinción se desprendían actitudes muy distintas de los hombres ante las leyes y el poder, nociones diversas de libertad e igualdad, de destino y providencia, conceptos opuestos sobre la dominación legítima, etcétera. Desde su horizonte moral, Delano no era en absoluto superior a Cereno. América Latina no era la hermana pobre y atrasada de Occidente, era más bien un Occidente alternativo, menos próspero pero más proclive a la convivencia natural de las personas. Con esos materiales publicó en México su pequeña obra maestra El espejo de Próspero, en referencia al Ariel de Rodó, que valoraba la cultura espiritual ibérica frente al materialismo anglosajón. Ahora entiendo que el título aludía a una evidente inspiración anterior: La tempestad de Shakespeare, donde aparece un tercer personaje telúrico sin el cual la “dialéctica entre los dos mundos” es incomprensible: es la otredad que los acecha desde el fondo, la otredad que Iberoamérica –mal que bien– integró, y que la excluyente Angloamérica discriminó y esclavizó: es Calibán, el ancestro de Babo.7
Esa familiaridad con el mundo de Babo explica, en último término, su fascinación íntima con aquella novela. Y es que Morse se casó con una mujer nacida en la isla que daba el nombre al barco de Babo: San Dominick, Haití, justamente. Su nombre es Emerante de Pradines (Emmy), que, en su momento, fue una deslumbrante bailarina, discípula de Martha Graham, hija de un popular cantante y tataranieta de un padre de la independencia de aquel país. (El año de sublevación independentista de Haití coincide con el del encuentro entre Delano y Cereno: 1799.) Vincularse con ella fue un salto existencial que llegó a costarle el repudio de su familia. ¿Conocía las ideas rabiosamente proesclavistas de su antepasado Samuel F.B. Morse, el inventor de la famosa clave? En todo caso, reaccionó contra ellas y contra las convenciones racistas del establishment académico. Decidió mudarse con su mujer a la Universidad de Puerto Rico. Ya en los años sesenta, en tiempos de la lucha por los derechos civiles, regresó a su país para dar inicio a un fructífero ciclo de trabajo académico y una obra intelectual que lo convertiría en el único auténtico pensador estadounidense sobre Iberoamérica. Para Morse, en suma, Delano, Cereno y Babo eran emblemas de su propia historia.8
Una historia que, asombrosamente, lo sobrevive. Murió en abril de 2001, en ese corazón de las tinieblas, en Haití. Meses después acudí a un pequeño homenaje que se le brindó en la Universidad Católica. De pronto, se me acercó un personaje de tez morena clara y gran estatura, lucía cola de caballo y una formidable sonrisa. Era Richard Auguste Morse, mejor conocido por sus fans bajo el seudónimo de Ram. Su padre hablaba poco de él: “Es músico –me dijo– y regentea un hotel en Puerto Príncipe.” ¿Músico? Ram es un personaje de la cultura pop fuera y dentro de Haití. Educado en Princeton, en 1990 creó todo un género híbrido llamado mizik rasin (mezcla de vudú ceremonial y rock and roll) que traspasó las fronteras. “El gobierno nos ha reprimido por nuestras canciones de protesta –me dijo–… cuando me hace falta dinero contacto a mis amigos en Hollywood y compongo música; así hice con una canción para la película Philadelphia.” En 2002, Richard tuvo su rito de iniciación como houndan, sacerdote vudú, como su madre. Además, tiene un exitoso blog donde comenta temas latinoamericanos, los de su padre.
En la vida de Richard M. Morse, Amasa Delano, Benito Cereno y Babo terminan bailando, a ritmo de bongó, una canción de Ram, ese bloguero vudú afroiberonorteamericano. Benito Cereno, la alegórica novela de Melville, ha saltado a la realidad convirtiéndose ella misma en fuente de nuevas alegorías. ~
_________________________
1. Jorge Luis Borges, Obras completas, IV, Emecé, 1996, p. 471.
2. Andrew Delbanco, Melville: His World and Work, Nueva York, Vintage Books, 2006. Sobre Lowell, véase George Ralph, “History and Prophecy in Benito Cereno”, Educational Theatre Journal, vol. 22, no. 2, mayo 1970, pp. 155-160.
3. Véase introducción de Harold Beaver a Herman Melville: Billy Budd, Sailor and Other
Stories, Londres, Penguin Books, 1985. Sidney Kaplan, “Herman Melville and the American National Sin: The Meaning of Benito Cereno”, The Journal of Negro History, vol. 42, no. 1, enero 1957, pp. 11-37. Sobre Scudder, véase John Bernstein, “Benito Cereno and the Spanish Inquisition”, Nineteenth-Century Fiction, vol. 16, no. 4, marzo 1962, pp. 245-350.
4. H. Bruce Franklin, The Wake of the Gods: Melville’s Mythology, Stanford University Press, 1963.
5. William Stirling, The Cloister Life of the Emperor Charles the Fifth, Londres, Parker & Son 1853.
6. Richard M. Morse, Resonancias del nuevo mundo, Editorial Vuelta, 1995, p. 277.
7. El espejo de Próspero, Siglo XXI Editores, 1982. Nunca apareció en inglés, su idioma original.
8. El título de “pensador” se lo dio Jeffrey Needle en el obituario que publicó en Hispanic American Historical Review, 2001, 81 (3-4), p. 759.
En: Letras Libres



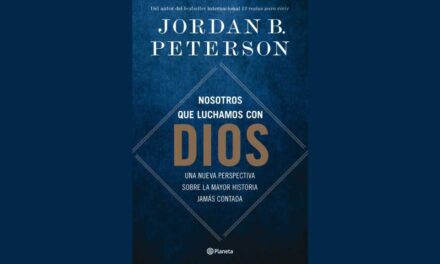






Como siempre, Jorge Lillo Genial!