Por Gabriel Zaid
Milton Friedman regañó alguna vez a los empresarios por distraerse de su misión social: hacer dinero. Crear empleos, mejorar el ambiente o cualquier otro objetivo le parecían “puro socialismo” (“The social responsibility of business is to increase its profits”, The New York Times Magazine, 19700913).
Sin embargo, el concepto de empresa socialmente responsable se extendió, como puede verse en la Harvard Business Review y en la moda de establecer principios de acción empresarial (mission statements). Una cosa es creer en el mercado como la solución más práctica para infinidad de cosas, y otra es tenerle fe como remedio teórico ideal para todo:
Si todo fuera mercantil, y el mercado fuera perfecto; si todos los valores pudieran expresarse como precios, y la satisfacción de todos maximizarse comprando y vendiendo competitivamente; el valor agregado por las operaciones lucrativas sería la suma de todo lo humanamente valioso. Las utilidades de cada empresa serían el reflejo exacto de su aportación al bien común. Lo mejor para todos sería el lucro máximo.
Pero el desarrollo del bien común, ni está peleado con el lucro, ni puede reducirse a lucrar. La vida económica es parte de una vida más amplia: personal, familiar, social, política, cultural y religiosa, lo mismo en las tribus nómadas que en la vida moderna. Un empresario, como todo ser humano, es mucho más que un homo economicus. Tiene aficiones, entusiasmos, sueños de realización personal y de vida en común que rebasan el ámbito lucrativo. Limitarse a lo que es negocio sería una mutilación del desarrollo personal y social. En la práctica, los empresarios actúan como líderes sociales en un sentido amplio. Los ejemplos abundan. El más notable ha sido el de los Medici, que hicieron grandes negocios y pasaron a la historia como promotores del Renacimiento.
Claro que también existe el empresario miope ante la historia, el interés social y hasta sus propios intereses. Se atribuye a Lenin una burla sobre la tontería de no ver más que la ganancia inmediata: Los capitalistas nos venderán las sogas con que vamos a colgarlos…
No se puede ignorar el corto plazo como oportunidad, ni como problema; pero la visión del futuro debería enmarcar las acciones de corto plazo. Llama la atención que una fortuna multiplicada en el corto plazo (vender acciones caras, antes del crac de 1929, para comprar barato después) se volviera el sostén de algo tan poco llamativo, lento y de largo plazo como editar a los clásicos de la libertad, en las ediciones cuidadas y atractivas del Liberty Fund (www.libertyfund.org). Así, Pierre F. Goodrich (amigo del filósofo Hayek) prefiguró a George Soros (discípulo del filósofo Popper) en su Open Society Institute (www.soros.org). Muchos otros han construido baluartes de la cultura libre a largo plazo, que, por su misma naturaleza, no sirven para nada a corto plazo. Por ejemplo: centros de investigación independiente y rigurosa, cuyo prestigio intelectual obliga a tomar en serio las ideas de libertad.
Cosimo Medici se entusiasmó con la cultura griega y patrocinó la creación de la Academia Florentina, inspirada en la Academia de Platón. A partir de su ejemplo, se crearon cientos de academias en Europa, como instituciones de la cultura libre frente al credencialismo universitario. (Paradójicamente, hoy las universidades infiltran las academias y llegan a dominarlas; no porque les interese la cultura libre, sino la credencial de miembro: la adquisición de capital curricular para su carrera burocrática.) Con ese mismo espíritu (promover la cultura fuera del claustro universitario), los Medici patrocinaron la primera biblioteca pública de Europa. Otro empresario, Aldo Manuzio, inventó algo notable: publicar comercialmente ediciones baratas de clásicos, para leer en casa, por el simple gusto de leer.
En muchos países, hay una gran tradición de apoyo privado a la cultura. En México, desde la Reforma del siglo XIX hasta fines del XX, el Estado prefirió hacerse cargo de la educación y la cultura, y que los demás no se metieran. La aceptación de esto como normal ha sido un lastre para el desarrollo del país. Y ahora que el Estado reduce el presupuesto cultural (porque la nueva clase política es indiferente a la cultura), no hay solución de reemplazo. En el mundo cultural, no abundan las iniciativas empresariales, porque hacer negocios está satanizado. En el mundo empresarial, no abundan las iniciativas culturales, porque los negocios culturales son más difíciles que los otros, y porque la tradición de mecenazgo vino a menos. Nada tiene de extraño que escaseen los empresarios culturales, y que, por ejemplo, la industria editorial mexicana haya pasado a manos extranjeras.
Se entiende que los mexicanos interesados en la cultura estén sobre todo en las universidades públicas y el Estado, y que lean La Jornada. ¿De dónde viene que La Jornada pese tanto, cuando se toman decisiones importantes para el país? No de su escasa información y opiniones predecibles, sino del rasgo que la distingue: le da más importancia a la cultura que los otros periódicos. Así reúne al público culto y tiene el foro que define lo políticamente correcto. No hay en México empresas como The New York Times o Le Monde. Los grandes periódicos, como Reforma, están en la luna. Ni saben lo que es la cultura, ni les importa. La reducen a soft news (espectáculos, turismo, cocina, salud): noticias sobre ceremonias, premios y chismes sobre las estrellas. En Televisa y TV Azteca, la cultura está peor (aunque Televisa tuvo un canal cultural). Las universidades privadas no destacan en la cultura, ni les importa. Tienen cosas más importantes que hacer.
Como si fuera poco, toda la educación superior, no sólo la privada, se está yendo a la enseñanza administrativa: una salida fácil para vender credenciales universitarias, aunque los graduados no sean capaces de leer un libro y escribir un resumen que demuestre que lo entendieron.
¿Qué pueden hacer los empresarios por la cultura? En primer lugar, darle tiempo en su vida personal. La experiencia demuestra que es posible, porque siempre ha habido empresarios que leen y frecuentan las artes, aunque no tengan grados (menos aún posgrados) universitarios. Lo importante de la cultura (a diferencia de la educación universitaria) no son las credenciales, sino el desarrollo personal. La vida sube de nivel usando más zonas de la inteligencia, mejorando el sentido crítico, afinando los ojos para ver y los oídos para escuchar, teniendo manos y cuerpos más hábiles, una conciencia más alerta de sí mismo y de la realidad, una mayor riqueza imaginativa y creadora, un mayor sentido de responsabilidad. Los libros y las artes enriquecen la vida personal y social.
También pueden facilitar lo mismo a su personal, sobre todo en las grandes empresas. Muchas han descubierto la importancia de que el lugar de trabajo tenga un sobrio sentido estético, no sea un lugar deprimente. Pero, además, entre las prestaciones que administran los departamentos de personal pudiera haber una biblioteca de libros, discos y devedés culturales para llevar a casa (y aprovechar el tiempo de camino); mejor aún, con clubes de lectura y de apreciación musical y visual. También pudieran conseguir (negociando paquetes) boletos para funciones de música, teatro, danza, ópera, así como visitas guiadas a museos y lugares dignos de verse en la ciudad y sus alrededores. Prestaciones que pueden extenderse a las familias, y cuya administración no requiere más que una, dos o tres personas que contraten el outsourcing necesario.
Muchas grandes empresas gastan en relaciones públicas y publicidad institucional; no para vender sus productos, sino para tener una presencia bien vista por la sociedad. Patrocinar públicamente actividades culturales cabe perfectamente en ese renglón, y no sólo legitima a la empresa, sino a la cultura, como valiosa. Donde hay presupuesto (para relaciones públicas y publicidad institucional), también puede haber imaginación para el patrocinio de proyectos culturales.
Lo ideal, por supuesto, es que el apoyo del empresario a la cultura no sea lateral, sino central: que la cultura misma sea el negocio de sus empresas (o de alguna de sus empresas). Es más difícil, pero no imposible, como lo demostró Aldo Manuzio, que prosperó elevando la vida de sus conciudadanos. Muchos empresarios culturales han logrado pro sperar incluso en México, donde hemos tenido libreros, editores, galerías, casas de música, estaciones de radio, productores de cine, teatro y danza, despachos de arquitectos, talleres de pintores, orfebres y otros artesanos, que han subido el nivel de la vida social dando un servicio público independiente. Paradójicamente, sus dificultades aumentaron cuando el país tuvo más dinero y más escolaridad. El dinero fácil, la incultura generada por las universidades, las exigencias de los sindicatos y la miopía del fisco han estorbado o destruido muchas iniciativas culturales. Hace falta creatividad empresarial para superar esas dificultades.
No hay que olvidar que la cultura tiene vocación de libertad. Fernando Pessoa fue socio de una revista de negocios, donde escribió buenos artículos sobre mercadotecnia. Kafka no pudo realizar el sueño de poner un negocio propio, para escapar del infierno de la burocracia (y eso que trabajaba en una compañía de seguros, no en el gobierno). Ramón López Velarde (que trabajaba en el gobierno) soñaba en poner una granja avícola. Muchas personas con vocación cultural saldrían gustosamente del mundo burocrático, si tuviesen oportunidades atractivas como free-lancers, microempresarios, becarios o promotores culturales en el sector privado.
Ahora que hay experiencia en incubadoras de empresas, pudieran crearse algunas que apoyaran las iniciativas de independencia cultural. Que apoyaran incluso con baños de agua fría. A muchos entusiastas de la lectura se les ocurre poner una librería. Hay que disuadirlos: hacerles ver que, mientras no se apruebe el precio fijo del libro, el fracaso es seguro. Naturalmente, si se aprueba, el éxito no es seguro: hay que ponerlos en contacto con libreros experimentados, recomendarles que empiecen trabajando en una librería para vivir la experiencia, que busquen la posibilidad de una franquicia, etcétera.
La incubadora puede dar servicios de asesoría (para la evaluación del proyecto, para conseguir información internacional sobre nuevas ideas útiles para el proyecto, para darle forma legal, contable y fiscal); así como servicios de oficina provisional, de contactos para el financiamiento (socios, créditos, patrocinios, clientes) y de gestión de trámites. Entre los trámites, están naturalmente los de apertura del negocio (que en México parecen estudiados para disuadir a quien trate de independizarse); pero hay muchos otros. No todos saben que hay fondos internacionales para proyectos culturales, ni cómo tramitarlos. O cómo tramitar apoyos fiscales (para la inversión en una película o para extender recibos deducibles a los patrocinadores). O cómo participar en concursos internacionales. O exportar. O convertir en franquicias las posibles sucursales. Una incubadora con experiencia puede también ilustrar a las comisiones de cultura en el poder legislativo sobre las realidades que la Secretaría de Hacienda y otras autoridades ignoran olímpicamente.
Muchas empresas culturales desaparecen porque suelen ser pequeñas y personales. Cuando hay dificultades que rebasan la capacidad del dueño, o cuando se cansa de luchar contra la corriente, o cuando muere, no siempre hay quien entre al quite, para asegurar la supervivencia de la empresa. El apoyo pudiera salir de empresas no culturales, pero grandes y fuertes, que han durado más de cien años. Si éstas organizaran un Club Centenario (o algo así), pudieran ostentar su abolengo y pertenencia a la historia de México, para efectos de relaciones públicas. Pudieran patrocinar la historia industrial (y de su propia empresa): volver conscientes a los historiadores de que también los empresarios hacen historia (como supo verlo Luis González en La ronda de las generaciones). Pudieran promover que en algunas de las infinitas licenciaturas administrativas haya cursos de historia empresarial (dando importancia a las iniciativas mexicanas, como sugieren Francisco Núñez de la Peña y José de la Cerda Gastélum en La administración en desarrollo). Pudieran promover la arqueología industrial, como se hace en otros países, restaurando y conservando instalaciones de interés histórico o estético, con actividades de museo y turismo. Pudieran organizar apoyos prácticos, en caso necesario, para que no desaparezcan las pequeñas empresas de más de cien años. Y, en el caso de las empresas culturales (donde quizá no queda más que una empresa centenaria: el Calendario del más antiguo Galván), pudieran extender este apoyo a las que tengan más de treinta años.
En el caso de las librerías, galerías, teatros y otras actividades de concurrencia pública, la cuestión del local es determinante: que esté bien situado (por donde pasen muchos posibles interesados a pie, o sea fácil llegar y estacionarse), que tenga las instalaciones y el tamaño adecuados, que la renta sea baja, que esté disponible cuando menos diez años (si las cosas salen bien) y que se pueda traspasar fácilmente (si salen mal). Una inmobiliaria pudiera especializarse en construir, o simplemente comprar y adaptar, o simplemente arrendar para subarrendar, locales culturales. Pudieran combinarse con plazas comerciales y cines. La inmobiliaria no sería un gran negocio, pero sí una buena forma de ayudar (conservando la propiedad), sin meterse en la operación de la empresa cultural.
Meterse en la operación puede ser atractivo, en campos de los cuales el empresario tenga especial afición. Además, puede ser favorable, si aporta conocimientos, iniciativas y relaciones de gran utilidad para el desarrollo de la empresa. También puede ser un desastre. No es lo mismo moverse en una cancha muy amplia que bailar apretadamente en un ladrillo, sin tener para dónde hacerse. Muchas cosas que funcionan en grande son contraproducentes en pequeño. Un error bien intencionado, ya no digamos un capricho, puede resultar nefasto.
En el mundo de los negocios, tiene mucho sentido empezar por las oportunidades en el mercado, derivar de ahí los productos y estrategias pertinentes para la oportunidad, luego la estructura correspondiente de la empresa y la lista de puestos y características requeridas para ocuparlos, para terminar con el reclutamiento del personal. Pero en el mundo cultural, no es tan fácil encontrar gente idónea para proyectos especializados previamente definidos. Es mejor proceder al revés: empezar escuchando a las personas valiosas que tengan proyectos, talento, entusiasmo y cosas importantes que decir; y, a partir de sus calenturas, capacidades y limitaciones, diseñar la empresa viable donde mejor aporten lo suyo, con posibilidades realistas de éxito.
Ideas sueltas: Patrocinar la creación o adaptación de programas de computación para administrar empresas culturales (como los que pueden localizarse en Google, buscando “bookstore management software”, “art gallery management software”, “theatre management software”, etc.). Patrocinar portales de internet que promuevan la ampliación del mercado cultural, conectando la oferta con la demanda, como www.excentricaonline.com, un admirable portal sobre libros mexicanos publicados fuera de la ciudad de México, que merece el patrocinio de empresas anunciantes. Buscar el apoyo del Liberty Fund para hacer algo análogo en español.
Buscar lo mismo con The Great Books Foundation (www.greatbooks.org), que ha organizado miles de clubes de lectura de clásicos. Resucitar la XELA.
Los empresarios mexicanos han alcanzado estatura internacional. Ojalá que también alcancen la estatura histórica que tuvieron los Medici.
En: Letras Libres




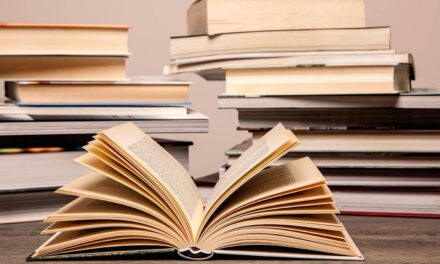





Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/