Por Cristian Cottet
Comencé a escuchar música en grandes discos negros, de un diámetro cercano a los 30 cm, los que debíamos volver a instalar para escuchar el reverso, existían de 33 revoluciones por minutos (RPM) y de 45 RPM. No eran re-grabables y el único traslado que permitía era moverse con el pick up de una casa a otra. Toda una novedad fue conocer uno de estos aparatos que funcionaba con pilas, lo que agregaba independencia de funcionamiento.
Pasado algunos años comenzamos a trasladarnos con pequeñas cajitas que en su interior mostraban una cinta color café donde estaba grabada la misma música de esos viejos discos negros. Con el tiempo supimos que se llamaban casete, que la cinta era magnética y que era re-grabables, se comercializaban vírgenes y grabados, entonces podíamos reproducir la música, discursos. Extensas conversaciones con mis amigos quedaron selladas en estas cajitas del tamaño de una cajetilla de cigarrillos. El casete reemplazó al disco de vinilo y aunque éstos seguían circulando, poco a poco desaparecieron como artículo masivo transformándose en un objeto de colección, de lujo.
El este traspaso, en el llevar desde el disco de vinilo al casete, quedó mucha música sin pasar a este nuevo contenedor. Me costó encontrar el disco de los Cuatro de Chile cantando poemas de Oscar Castro, pero eso se resolvía en tanto era posible el traspaso casi artesanal de un sistema a otro, la piratería ya era un asunto casero, cotidiano, masivo. Un casete podía, además, reciclarse, reutilizarse, volver a ser el único, el exclusivo contenedor de aquellos sonidos que evocaban, recordaban y emocionaban. El casete duró menos que el disco de vinilo, pero en su vigencia instaló la prevalencia de otro artículo imposible de olvidar: el walkman, el “personal stereo”. La posibilidad de movernos por la ciudad con esos pequeños parlantes instalados en las orejas y así caminar, así viajar en bus.
Luego vino el disco compacto, el CD, el contenedor que permitía mayor capacidad de “memoria”. Ya no era la cinta café, visible desde el exterior de la cajita esa, que se trasladaba de un lado a otro. Ya no era necesario viajar con dos o tres casetes. Un disco podía contener lo que cuatro o cinco casetes. Nos sorprendimos, pero también comenzamos a trasladar nuestras preferencias musicales del casete al CD y también en ese proceso quedó fuera parte importante de la producción cultural de una época. La discriminación también se volvió un asunto personal, privado e inapelable. Sólo bastaba un computador con “grabador” y ya teníamos la selección de música que buscábamos.
El CD duró menos que el casete, en Chile no vivió golpes de Estado, no pasó de una década y ligeramente fue superado por otros contenedores de ci9ne, música, imagines. Debo confesar que ya pierdo la cuenta de cada uno de ellos, pero llegó el pen drive. Pequeño, con memoria que permite sonido hasta por un día sin detenerse, higiénico, transportable por sí mismo ya que no requiere aditivos, él por sí sólo es el reproductor y el contenedor. Pero además funciona como contenedor de otros tipos de informaciones.
Las estrategias de contención cultural, aquellas que permiten la recurrencia de uso de ese producto, están destinadas a ser superadas por otra que asegura mayor capacidad, mejor resolución y un nítido perfil de lo copiado de Natura. La música, el cine, el teatro, la plástica en general se esfuerza en encontrar el instrumento que exacerbe los bordes de lo visto. No basta con mostrar una mesa y que el destinatario “vea una mesa”, se ha hecho necesario que “esa mesa” sea exclusiva de ese espectador, que su factura sobrepase lo que cotidianamente vemos como mesa y que cada una de sus aristas o formas se instale como icono. Si la masificación de los discos de vinilo fue un avance gigantesco, se hizo necesario acercarlo más al sujeto individual que se buscaba. El casete rompió la sociabilidad de escuchar música llevándonos al encierro personal.
¿Y el libro? ¿Qué a sido de ese pequeño paquete de hojas encuadernado por uno de sus lados y que nos obsesionamos mirándolo mientras vamos de una hoja a otra? Más de cinco siglos han transcurrido desde el primer libro impreso con tipografía metálica y removible en Occidente, hecho que terminó con las piezas exclusivas y resguardadas para escogidos y selectos lectores, pudiendo replicarse del mismo mensaje muchas copias.
Johann Gutenberg, natural de Maguncia (Alemania), está considerado tradicionalmente como el inventor de la imprenta en Occidente. La fecha de dicho acontecimiento es el año 1450 y el primer producto de largo aliento fue la impresión de una Biblia, La “Biblia de las 42 líneas”, que quedó terminada a fines de 1456, donde, se especula, colaboró en su realización Peter Schöffer, aprendiz de Gutenberg. La primera copia de ese libro que llamó la atención de los especialistas se descubrió en 1760, entre la biblioteca del político francés Giulio Mazarino. La mejor de las 47 o 50 copias existentes fue adquirida por la Biblioteca del Congreso de Washington en 1930. Parece ser que sólo quedan otras dos copias perfectas, una en la Biblioteca Nacional de París y otra en la Biblioteca Británica de Londres.
Hoy cada vez con mayor insistencia se habla del “fomento” del libro y la lectura, igualando como unidad estos dos artificios de la vida social. Pero a la hora de definir la pequeña palabra “fomento” no puedo evitar encontrarme con preguntas y cuestionamientos que, sea de manera independiente o por acción comunitaria, se construyen en la forma de un contexto memorialista respecto a lo que (supuestamente) el libro fue, es y logremos que sea. Ante de todo es preciso definirle como instrumento que dejado a la intemperie ideológica se pierde como enano en un mundo de gigantes.
Es obligación, si queremos re-conocer el libro como depósito cultural y como objeto propio de un marco cultural, hacer de él también una referencia de distancia respecto al ejercicio de leer. El libro se lee, pero también se lee un cuadro, un aviso de venta, un periódico, un catálogo de pinturas, un boleto de bus, en fin, se lee todo aquello que esta configurado sobre la base del un alfabeto de signos que se mezcla y da forma a palabras, signos que no pueden menos que trabajar basándose en la memoria. Eso es leer, desclasificar para volver a ordenar. Es mucho dado que para cerrar esta articulación es nuevamente necesario ordenarse uno mismo en tanto lector. Si se lee casi todo lo que recordamos, casi todo lo que conocemos, entonces el libro no puede estar igualado al ejercicio ese de leer. Sobre todo cuando lo que se dice estar en crisis no son los avisos de venta, ni los boletos de locomoción, ni los catálogos de pintura. Lo que cuesta hoy más que nunca leer son los libros, esos objetos construidos principalmente de papel donde un conjunto de hojas se ordenan, numeran y encuadernan para luego instalarles unas cubiertas de un papel de mayor consistencia, reconocida como portada, y posteriormente comercializarlo en esos escasos boliches atiborrados de objetos parecidos, ordenados y clasificados siempre.
El libro recorre caminos muy específicos que se topan con la lectura, pero que no siempre se igualan como un todo higienizado de otros actores materiales o simbólicos. El libro es un objeto, independiente del autor, editor o lector. Se le puede dejar sobre el velador, se le puede clasificar, adorar, destruir u olvidar. La lectura en cambio es una acción intrínseca de los seres humanos, no se desprende ni se materializa fuera de la construcción cultural. La lectura obliga a un ejercicio de des-codificación y codificación, de otra forma no existe como práctica. También puede olvidarse, pero se recupera con mayor premura a la hora de ser necesaria.
Si este marco argumental lo estiramos un poco, lo mínimo si se quiere, la lectura es también mucho más que “leer libros”, incluso en términos de empleo de energía humana o de tiempo socialmente útil, para leer libros se requiere de un mínimo comparado con la energía requeridas a la hora de leer todos los códigos que la vida en sociedad obliga. No leer un semáforo en roja, la señalética urbana o el uso de los valores económicos de las cosas, puede significar la pérdida de la vida o terminar en la más absoluta miseria. Leer es una práctica interpretativa, una hermenéutica cotidiana y veloz. Escuchar, participar de una conversación, instalarse frente al televisor, son también formas de leer. ¿Cómo fomentarla si en verdad son parte de nuestras cotidianidades?
A diferencia de la lectura, el libro no es parte obligada de nuestras cotidianidades. En Chile la tendencia apunta a su incorporación social desde el lujo. Cada vez más escasos, cada vez más alto su valor unitario, este objeto material está en el espacio de lo prescindible a la hora de la sobrevida mínima. La accesibilidad del libro se ha entendido hasta ahora sólo como una cuestión relacionada a su valor como mercancía. Si es oneroso o si tiene impuestos, son cuestiones que, según este análisis, limita la posibilidad de acceder a leer un libro. Junto a la impresión no-autorizada de libros, el argumento de los impuestos que gravan el valor del libro (como a todas las mercancías en Chile) parecieran ser las dos únicas razones de por que no se leen libros.,
En verdad llevamos siglos leyendo libros de todo tipo. Libros de divulgación, de debate, de doctrina de entretención o educación. Libros que quedan en nuestra memoria y que podemos volver una y otra vez a ellos para cotejar algún dato, alguna información que se requiere. En este ejercicio no sólo conversamos con ellos, sino también los libros se refieren unos con otros. Más de cinco siglos conviviendo con este instrumento cultural permite decir que la nuestra es una cultura del libro, que se comunica, reproduce, autocontrola y cambia, de la mano de un libro.
Llevamos siglos en esto y todavía podemos leer el primero:”La Biblia de las 42 líneas”. No es un detalle menor, no cualquiera cuenta la historia.




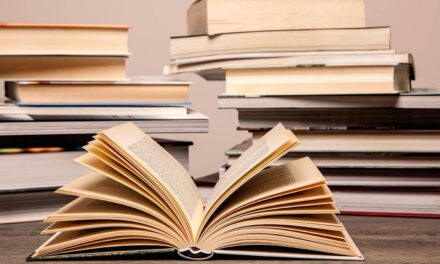





Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/