
José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura del año 2006, es un gran escritor. Y no seré yo el que descubra la pólvora, al hacer una afirmación que casi es de Perogrullo. Lo que me llama la atención, sin embargo, es que acabe de publicar una novela ―“Milico” ―, que le llevó más de diez años de escritura, y la crítica especializada y la prensa no se den por aludidas ante lo que no dudo en llamar un verdadero acontecimiento literario.
“No se oye, padre”, parece ser la única respuesta que es capaz de dar un medio chato y provinciano donde la cultura no es ni siquiera la rueda de auxilio del carro en el que pretendemos ingresar a la modernidad. Salvo (y espero, sin duda, equivocarme para bien de todos), que nuestros críticos todavía no salgan de la conmoción que les ha provocado la lectura de este texto de 366 páginas, editado por Lom. Y en los días venideros seamos testigos de oleadas de ditirambos que celebren su aparición.
Por ahora, no obstante, poco y nada.
Pongo el título de la obra y el nombre del autor en Google, y lo único que sale es algo que escribió Pía Barros, en el sitio Letras de Chile, donde cuenta que le correspondió presentar el libro y que recibió el encargo con cierto pavor. Porque Varas, afirma, “pertenece a una generación que habla y escribe de corrido, no vacila ni tartamudea, como la mía”.
Tengo la suerte de conocer a José Miguel desde hace varios años. Pero no podría decir que me honra con su amistad, porque no sería exacto. Tal vez sería más correcto apuntar que tenemos muchos puntos de afinidad y que somos amigos, aunque “no ejercemos como tales”, por diversas distancias que van desde generacionales hasta geográficas.
Como sea, cuando aún no nos conocíamos personalmente, Varas tuvo la generosidad de comentar muy elogiosamente en los tardíos años 80, desde Moscú, la ciudad en la que entonces vivía, y a través de la revista “Araucaria”, un delgado poemario ―nacido de una destartalada máquina de escribir Olimpia de mi pertenencia, ya que no de una pluma― que, quién sabe cómo, llegó hasta su exilio moscovita.
Luego, de regreso en Santiago ambos, él desde la estepa rusa y yo desde la más cercana llanura pampeana, un amigo común, Leonardo Cáceres, nos presentó en una peña ubicada en la calle San Isidro, donde el cuñado de Varas, René Largo Farías, intentaba mantener encendida en los 90 la antorcha del folclor en un país que marchaba en otra dirección, encandilado por los malls.
A partir de este precario conocimiento, tuve la temeraria ocurrencia de proponerle en 1996 si acaso accedería a presentar mi primera y hasta ahora única novela, “Carrera, el húsar desdichado”. Con su imperturbable cara de seriedad absoluta, que esconde sin embargo un acerado sentido del humor, José Miguel no dudó en decirme que sí y la presentó, junto a Rafael Otano, en un auditorio de la Universidad Andrés Bello, en la que entonces yo daba clases de Periodismo.
Por esos días o quizás un poco antes, lo visité en el diario La Época, en Serrano casi al llegar a la Alameda, periódico en el que, entre otras tareas, escribía unos sabrosos relatos que eran publicados con regularidad en la edición dominical del matutino. Me confesó que la estricta periodicidad de las publicaciones lo ponía a veces en un auténtico zapato chino, porque la hora de cierre era un “huevo de Damocles” ―para apropiarme de uno de sus juegos de palabras― que colgaba sobre su cabeza en forma amenazante cada semana.
Sin embargo, este férreo encargo le sirvió, creo yo, para sacar de adentro y afirmar, contra viento y marea, al escritor que siempre había llevado más o menos oculto detrás de los múltiples oficios de periodista, locutor, militante político, etcétera, que la vida y sus circunstancias lo obligaron a llevar a cabo.
Vuelvo a “Milico”, la novela que generó este comentario. Hace once años, José Miguel me habló de este proyecto. Me dijo que tenía la idea de escribir sobre su padre, el coronel José Miguel Varas Calvo, que había sido una “rara avis” en su tiempo. Una mezcla de militar democrático e intelectual, con gran afición por las carreras de caballo, lo que lo hacía al mismo tiempo carrerista y carrerino, como lo evidenciaba su nombre de pila.
La verdad es que se tardó un tiempo en concretar esta idea. Pero bien valía la pena esperar. Este trabajo, que es muy autobiográfico y por momentos una novela en clave con figuras reconocibles de la política de hace unos pocos años, arroja señales inequívocas sobre la identidad profunda de este país.
Uno de sus personajes, el Roto Reilly dice, por ejemplo, después del golpe de 1973: “En el fondo a este pueblo le gustan los uniformes, las marchas y los milicos dando órdenes. ¡Son muy re huevones! Y para qué digo esa sopa de mierda que aquí llaman ‘la clase media’: esos están felices de que vuelva el orden, dispuestos a chuparle el pico a los milicos y a quien sea…”.
En otro diálogo memorable, el padre de “Jaime”, el alter ego de Varas, lo confronta ante la similitud de los militares y los adeptos del Partido Comunista, que no por nada se llaman “militantes” y que se lanzan al asalto del cielo galvanizados en la disciplina cuasi prusiana que requieren tan altos sueños.
De cualquier manera, la perplejidad que me agobia no es tan intensa.
Sospecho que una de los razones por las que nuestra “intelligentsia” ha mirado para el lado al publicarse este libro es que José Miguel Varas, acaso debido a una ética personal heredada en gran parte de ese “milico” viejo que se negó a reprimir manifestantes en Concepción, o en virtud de ese “comunistancia” ―que rescata Pía Barros y que va mucho más allá de la obediencia religiosa y regimentada de las órdenes de partido―, no pertenece a ningún grupo de poder que lo promueva.
Según el poeta Germán Carrasco, autoexiliado en Argentina, hoy en Chile la plataforma de poder, a nivel cultural, más exitosa, la conforma el circuito eslabonado por el diario El Mercurio, el semanario The Clinic ―que aparentemente sería su contraparte― y el área de letras de la Universidad Diego Portales. Varas, que yo sepa, no es santo de la devoción de esta capilla triangular con gran poder mediático, y ello tal vez incida en que no sea entrevistado ni comentado con la frecuencia que lo son otros.
A la larga, lo cierto es que poco importa.
Reluctante como es a la vida social literaria y a los cócteles, José Miguel acaba de escribir una novela importante e imprescindible para nuestro país. En ella, se recoge, como en todos sus libros, el habla “chilensis”, a la que le ha prestado oídos como nadie, desde textos como “Chacón”, en los tempranos años 70, hasta ahora.
Por ello, su obra terminará por imponerse en el largo plazo a los berridos y berrinches de los “nuevos narradores chilenos”, que aunque tengan como agente a Carmen Balcells no le venden libros a nadie y son de principio a fin tan sólo un fraude.
José Miguel Varas, en cambio, ya está instalado, a mi juicio, en la posteridad. Y si bien no me atrevería a decir, como sostiene la contrapartada de su libro, en lo que se podría llamar un exceso de “merchandising”, que se trate de “la” novela del golpe, pienso que se acerca, como pocas, a la prometeica labor de dar una visión de conjunto de las condiciones que hicieron posible el golpe y el posterior terror institucionalizado en nuestro país.
Por eso es que lamento, desde el fondo del alma, que cierto seudoprogresismo nativo todavía no se haya dado cuenta de su inmenso tamaño como narrador.
Algo que algunos derechistas lúcidos como Gonzalo Vial no han pasado por alto, al encomiar, por ejemplo, sin retacear adjetivos laudatorios, obras suyas tan importantes como “La novela de Galvarino y Elena”. Donde se rescata a quienes nunca salieron en las fotos de la vida social de El Mercurio, pero forman parte por derecho propio, desde la marginalidad a las que los condenó el “establishment”, de la historia grande de este país.
Carlos Monge Arístegui
Escritor y periodista
Tomado de: diariohispanochileno.com, con autorización del autor

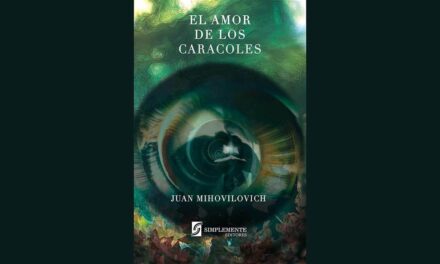
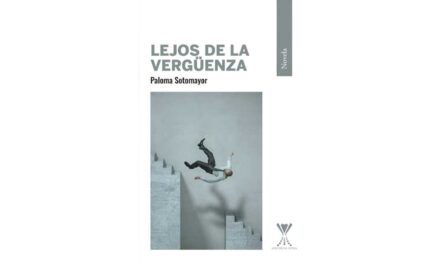
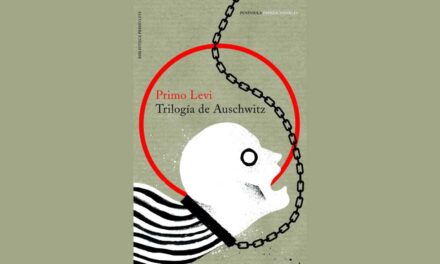





El cuento invita a reflexionar sobre el poder transformador de la lectura y la escritura. Baroja crea un juego literario…