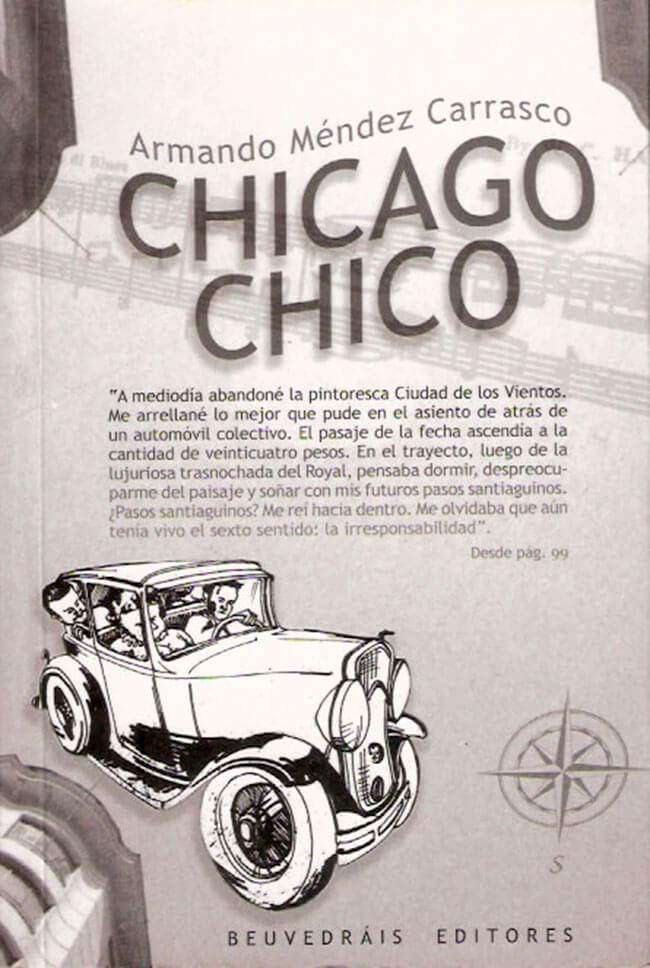
Por Iván Quezada
El estigma de Caín
Con Fernando Escudero, alias Chicoco –el protagonista de la novela Chicago Chico, de Méndez Carrasco–, sucede algo inaudito: es culpable de todos sus males, él mismo sabe que no merece perdón, pero al fin y al cabo es uno más entre millones de seres que viven sin saber para qué, y condenarlo sería como mandar al infierno a toda la humanidad. Nadie puede ser tan cruel…
En ningún momento pretende analizar su conducta, que lo conduce fatalmente a la sima, como él dice. Su fatalismo tiene rasgos decimonónicos, como si el Santiago de los años ’30 y ’40 estuviese anclado. Quizás el único atributo moderno que descubre en sus correrías nocturnas es el jazz, particularmente el hot jazz, versión ultra sincopada de ese ritmo. Bajo su influencia, siente que su personalidad se ajusta al mundo y viceversa. Pero los instantes en que puede disfrutarlo son escasos, un espejismo que no contrarresta la atmósfera gris y sin escapatoria de sus días.
Para librarse de la trivialidad, busca la compañía de mujeres triviales. Deambula por la noche rehuyendo el vacío, pero a la vez lo atrae como una lámpara a una polilla. No cree ni en su propia muerte… ¡Qué difícil es intentar definirlo! Si alguien lo tilda de “antihéroe”, se queda corto. A lo sumo consigue articular algunas preguntas sobre su destino, pero jamás manifiesta una convicción. Por lo mismo, la narración carece de contornos; puede ocurrirle cualquier cosa y su vida seguirá igual, sin ningún desenlace. Me imagino una posta de escritores que se heredan el personaje unos a otros: la novela del Chicoco se extendería por toda la eternidad.
Sin embargo, no es un hombre apático ni un tonto. Apela al sinsentido oculto en los pliegues de la conciencia, acechante como un virus informático: a la menor oportunidad, provoca la tan odiaba entropía. Pero él se mantiene a medio filo, sobreviviendo casi por mala suerte, sólo para volver a hacerse preguntas sin respuestas. Sus virtudes criollas lo salvan en más de una ocasión de la policía y de la miseria, revistiéndolo de una originalidad imprevista. Hasta da la impresión de que Méndez Carrasco no era consciente del personaje universal entre sus manos.
Por una vez, el “complejo de inferioridad” chileno juega a favor de alguien, aunque sea un personaje de novela. Chicoco viene a ser la versión chilena del looser, el perdedor tan corriente en la literatura norteamericana, y desde luego recuerda a Arturo Bandini, el alter ego de John Fante en su tetralogía: Espera a la primavera, Bandini, Pregúntale al polvo, Camino de Los Ángeles y Sueños de Bunker Hill. Sin embargo, la criatura del autor nacional carece del humor de Fante, salvo en los apodos con que se identifica la “cáfila hampona” y sus diálogos teñidos de coprolalia, los cuales a lo sumo dibujan una mueca en el rostro del lector. El derrotismo le gana a la ironía.
El masoquismo de llegar al fondo del abandono, quizá refleja una tendencia histórica del país. Todas las odiseas chilenas nacen de la miseria, como el Aniceto Hevia de Manuel Rojas. Parece levantarse una barrera obscura entre el escritor y el conocimiento de la nacionalidad. ¿Es una culpa heredada de los antepasados? ¿O un olvido? Incluso un inocente como Chicoco necesita redimirse de algo y se inventa sus penurias, hasta descubrir que realmente tiene un vacío en su interior.
Recuerdo una frase de Tennessee Williams: “La verdad es más horrible que la mentira”. En Chile la “verdad” siempre ha sido un arreglín, pero tal vez por necesidad. Suena cómodo, ¿no? Por supuesto, el silencio que envuelve al pasado es una ley no escrita. Pero las sensibilidades más agudas no pueden rehuir su responsabilidad y aún dando palos de ciego, como Méndez Carrasco, buscan una ilación para sus historias. El conformismo es para los mentirosos.
Al igual que tantas otras novelas, la desventura de Chicoco comienza con la muerte del padre. La pérdida lo obliga a imitarlo, a intentar revivirlo en su propio yo. Es la misma estructura de los libros sobre los huérfanos de guerra, quienes no le encuentran sentido a las cosas hasta vivir una conflagración, y ojalá más cruel que la de sus progenitores. La pregunta parece ser: ¿quién llegará más lejos en la destrucción de sí mismo? El protagonista de Méndez Carrasco levanta la mano y luego la baja confundido. Tampoco sabe si es eso lo que quiere. Quizás su mayor encanto radica en sus múltiples contradicciones, lo cual deriva a un estilo depurado, en que cada palabra contribuye a una atmósfera inefablemente opresiva y ruin, rutinaria. La pugna de Chicoco es contra su propia generación, que se lo guarda todo y se resigna a la división de clases con resentimiento.
Aludí a Caín en el título por una misteriosa observación de Chicoco respecto de su hijo, Pilucho. El bebé gatea por el suelo y de pronto su padre se fija en que tiene una extraña marca en la frente. No dice nada más, pero todo está claro. Asombra que esta comprobación le de un consuelo al protagonista. Se saca un peso de encima al verificar el eterno retorno de la condición humana, aunque este hecho no lo libra de la cadena de desgracias que lo aguarda en el futuro. Méndez Carrasco no fue un escritor para la elite, sino para un lector sin rostro, que no se cree culto pero es consciente de su tragedia. Así, Chicago Chico cumple con las más altas exigencias de honestidad.
 Chicago Chico
Chicago Chico
Armando Méndez Carrasco
223 páginas
2007, Beuvedráis Editores.
Iván Quezada


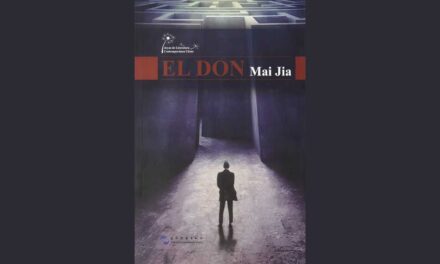

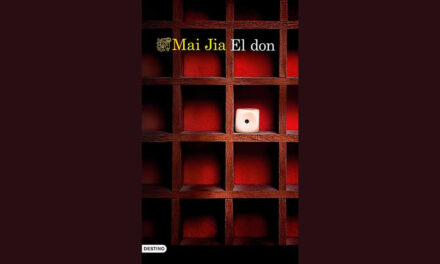





El cuento invita a reflexionar sobre el poder transformador de la lectura y la escritura. Baroja crea un juego literario…