
Por Higinio Polo / Rebelión
De todas las fotografías que se conservan de Oscar Wilde, hay algunas que me parecen relevantes, o conmovedoras, conociendo el destino que le estaba reservado. Una de esas imágenes está tomada en 1897, en el Palacio Real de Nápoles, y en ella vemos al poeta, gordo, tocado con bombín, perdida la distinción y la elegancia que persiguió durante toda su vida.
En otra fotografía, disparada en el mismo Nápoles decadente, está sentado ante una mesa, con una botella de vino, y con su amante, lord Alfred Douglas, de pie, tras él, con la mano descansando en el hombro de Wilde. Todavía hay otra, impresionada en abril de 1900, que lo paraliza ante la estatua de Marco Aurelio, en el Campidoglio romano. Posa con bastón, un brazo en la cadera, simulando indolencia, tocado con sombrero, apenas seis meses antes de morir. Reparo ahora en que todas esas fotografías que creo conmovedoras están tomadas en Italia, y es probable que, para mí, su desdichada textura emane del recuerdo prestado que tenemos de los desolados días que la vida le había forzado a derramar, y cuyo ruido no podemos separar de los años de triunfo. Ese es, para mí, el último retrato de Oscar Wilde, el dandy caído que había tenido la insolencia de postular el socialismo.
En todas esas fotografías, Wilde estaba muy lejos de sus días de gloria, del momento —por ejemplo— en que al llegar al puerto de Nueva York, en enero de 1882, joven y brillante, ante la rutinaria pregunta del aduanero —“¿Algo que declarar?”—, contesta: “Nada, excepto mi genio”. Es la misma afectación que revela en el momento en que, requerido para citar las cien obras más notables de la literatura de todos los países y de todos los tiempos, contesta que le es imposible, puesto que él sólo ha escrito cinco libros. También reitera esa actitud en Londres, diez años después de su viaje a América, cuando con ocasión del estreno de El abanico de Lady Windermere, sale a escena para saludar a los espectadores, al finalizar la obra, entre aclamaciones, y sonríe, dueño del mundo: “Celebro mucho, señoras y señores, que les haya gustado mi obra. Estoy seguro de que aprecian sus méritos casi tanto como yo mismo.” El público lo aclama. Es un atrevimiento, pero entonces a Wilde se le perdona todo, se celebran todas sus frases, y Londres está rendido ante el escritor de genio, en medio de un éxito teatral sin precedentes que le proporciona fama y dinero. Aparecen también los enemigos, aunque en ese momento nada parece amenazarlo.
Pero en esas placas italianas no le quedaba ya mucho tiempo: el 30 de noviembre, de ese mismo año de 1900 en que lo vemos en el Campidoglio, lo fotografiarán por última vez, en su lecho de muerte. En esas fotografías finiseculares, el gusto por la doble vida que mostraba Wilde había quedado ya muy atrás, y en esos meses finales de su existencia el escritor es la sombra de sí mismo, aunque mantiene su compromiso con los débiles, como indica su preocupación por la vida de los reclusos en las siniestras cárceles británicas. André Gide escribió que Wilde mostraba ante los demás una máscara, para el asombro o la exasperación de quien le escuchaba. En uno de sus relatos, La esfinge sin secreto, Wilde nos describe a una mujer misteriosa, lady Alroy, que, sorprendentemente, no oculta ningún secreto.No es el caso del escritor irlandés. De hecho, había vivido durante mucho tiempo mostrando apenas una parte de sí mismo, como nos indica la circunstancia de que Frank Harris no hubiese descubierto la homosexualidad de Wilde hasta que él mismo se la reveló con ocasión de su proceso con el marqués de Queensberry. Pero no es ése uno de sus secretos mejor guardados —al menos para el lector del siglo XXI, que conoce su ascenso y su caída, y la persecución sufrida como consecuencia de sus inclinaciones sexuales en la hipócrita sociedad victoriana de finales del XIX—, sino probablemente su simpatía por el socialismo, su apuesta por una sociedad libre que espera acabe con la voracidad de la burguesía y en la cual germinen unas nuevas formas de relación humana en las que no tengan cabida ni la propiedad privada ni ninguna de sus lacras derivadas. Porque Wilde se muestra, en El alma del hombre bajo el socialismo, decididamente partidario de la dignidad obrera que despunta en el horizonte, en unos días en los que Lenin apenas es un joven de poco más de veinte años al que acaban de expulsar de la universidad.
André Gide nos dejó escrito que en 1895, cuando se encontraron en Argelia, Oscar Wilde le había confesado: “He puesto todo mi genio en mi vida; en mis obras sólo he puesto mi talento”. En ese momento, cuando disfrutaba del suave clima argelino y frecuentaba algunos cafetines discretos y casas de jóvenes en compañía de sus amigos y camaradas del momento, estaba lejos de imaginar que apenas unos meses después, su vida quedaría quebrada sin remedio, para siempre. Richard Ellmann, su más paciente biógrafo, mantiene que Wilde tuvo que vivir su vida dos veces: que en el primer período fue un granuja, y en el segundo una víctima. Cuando Wilde vuelve de Argelia a Londres, encuentra una carta en el club Abermale: está escrita por el marqués de Queensberry, el padre del amante del poeta, lord Alfred Douglas. En ella, el aristócrata le acusa de sodomía, y es probable que Wilde reparase más en la zafiedad del marqués que en las consecuencias que aquella acusación podía tener en la relamida sociedad victoriana. Tal vez ni tan siquiera lo sospechaba, pero en aquel momento preciso, iniciaba el camino hacia la destrucción. Cinco años después, Oscar Wilde apenas sería una sombra del brillante dramaturgo aclamado por el público de Londres y París, apenas recordaría al celebrado poeta que había tenido a sus pies a la mejor sociedad londinense, y estaba esperando la muerte en una pobre habitación de un hotel modesto, casi siniestro, de la calle Beaux—Arts de París.
Hoy conocemos casi hasta el menor detalle de la vida de Wilde, gracias al minucioso trabajo de sus biógrafos, como el de Robert Harborough Sherard, quien publicó varios libros sobre su vida a partir de 1902, que todavía son hoy interesantes por los detalles que aportan. Sherard, que fue amigo de Wilde, era algo más joven: había nacido en 1861 y lo sobrevivió casi medio siglo, hasta su muerte en 1943. Sherard explica anécdotas de la vida de Wilde en París, su inclinación por los marineros o la visita que realizaron ambos a Verlaine.
Contamos también con otros materiales de primera mano: el mismo año de 1902 publica André Gide su In Memoriam Oscar Wilde. Y Frank Harris da a la imprenta la Vida y confesiones de Oscar Wilde. Harris era un norteamericano amigo de Wilde, nacido en 1856, que publicó la Vida en 1914, de forma restringida, y en 1918 en una segunda edición en Nueva York, libro que se publica en España en 1928. Harris, que nos habla de la “lamentable personalidad de lord Alfred Douglas”, escribe sus recuerdos en unos años en los que los críticos literarios hablaban, con precaución de capellanes católicos, de la “anomalía sexual” de Wilde. Detrás de ellos vendrían otros autores, interesados en el drama vital de Wilde o en las palabras esparcidas de las obras que subsisten. Pero tenemos noticia de su vida, sobre todo, por la monumental biografía de Richard Ellmann, publicada en España en 1987, el mismo año de su muerte. Antes, Ellmann se había convertido en el biógrafo de James Joyce, otro irlandés, y documenta los menores detalles de la existencia de Wilde, la peripecia de su familia, de sus compañeros de clase, sus relaciones. Cuando Ellmann murió, llevaba veinte años dedicado a la reconstrucción de la vida de Oscar Wilde. En España, Wilde tuvo pronto traductores, como Julio Gómez de la Serna, o Ricardo Baeza, traductor también de Frank Harris. Y conoció a Manuel Machado, en 1899, quien escribiría un artículo premonitorio, titulado La última balada de Oscar Wilde.
Oscar Wilde no agradaba a todo el mundo, pese a las apariencias. Es notable conocer que Harris siente “repulsión” por el escritor cuando lo conoce: aunque su estatura de casi dos metros impresiona, el norteamericano observa sus manos fofas, su piel poco limpia, su ropa demasiado ceñida, su obesidad, las bolsas que deformaban su mandíbula. Pese a todo, Wilde es un hombre joven: el encuentro entre ambos se produce en 1884, cuando el escritor apenas tiene treinta años. Después, a Harris le ganará la simpatía de nuestro personaje, aunque no deje de anotar que una de las causas del éxito de Wilde es el grupo de admiradores que lo acompañaba casi siempre, que lo rodeaba en las fiestas sociales, que lo exaltaba como un gran poeta en los salones y en los círculos ilustrados. De esos seguidores, la mayoría eran invertidos que surgen entre “la alta burguesía que imita al mundo elegante”, según las palabras de Harris. Invertidos que eran un producto de Eton y de los internados y las universidades británicas de la época, hombres cultos que adornaban las reuniones sociales y cuyas hazañas eran seguidas por la prensa, que los calificaba de decadentes, estetas. De esa conjunción entre las instituciones donde se educa la élite y una sensibilidad que siempre fue periférica y marginada, atenta al padecimiento de los pobres y considerada como advenediza por los intelectuales ligados al poder, surge Oscar Wilde.
Wilde nació en Dublín, en 1854, como Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde. Era hijo de Jane Speranza Francesca Wilde y de William Robert Wilde, un especialista en enfermedades de la vista y del oído. Su madre escribía poemas y su padre, a quien concedieron el título de sir, era cirujano y publicaba artículos nacionalistas, además de tener ocupaciones como la de comisario del censo, para la organización de los datos médicos. Los dos progenitores compartían la pasión por el nacionalismo irlandés. Con diez años, Wilde ingresa en la Portora Royal School, una institución del norte de la isla. Después, consigue una beca para el Trinity College, de Dublín, en el que ingresa en 1871. Un año antes, en 1870, había nacido Alfred Douglas, hijo del marqués de Queensberry, que se convertirá en el detonante de su ruina. En 1874, Wilde ingresa en el Magdalen College, en Oxford, y, dos años después, empieza a publicar algunos poemas. Está vivamente interesado por los clásicos griegos y latinos, hasta el punto de que el primer poema que publica es una adaptación de Aristófanes. 1877 es el año de su primer viaje a Italia y Grecia, que tanto le iba a marcar, acompañado por el profesor John Pentland Mahaffy. Cuando pasa por Génova, va a contemplar el San Sebastiano, de Guido Reni, en el Palazzo Rosso: es el Sebastián adorado por los homosexuales, y, al decir de algunos, el motivo por el que tomará su nombre en el Berneval del exilio francés. Durante su visita a Verona el joven estudiante escribe un soneto recordando el exilio del Dante en aquella ciudad, en 1303 y 1304. En ese mismo viaje visita Olimpia, Atenas, Argos, Nauplia, Egina. En Micenas consigue contemplar los tesoros que acaba de descubrir Heinrich Schliemann, célebre ya por sus hallazgos de Troya. A la vuelta de Grecia, Wilde se detiene en Roma, donde permanece durante diez días, y es recibido por el papa Pío IX en una audiencia privada. Aquel mismo día de la entrevista papal va a visitar la tumba de Keats (“Liberado de la injusticia del mundo y de su pena,” escribirá), que le inspira un poema, donde describe al poeta “bello como Sebastián”, y un texto en el que se declara conmovido por la belleza de su tumba, en la que lee las palabras “aquí yace un hombre cuyo nombre fue escrito sobre el agua” y que le lleva a recordar la debilidad de lord Houghton, que encontró el camposanto como “uno de los más bellos parajes que puedan encontrar la mirada y el corazón del hombre”, y las de Shelley: “se enamoraría uno de la muerte al solo pensamiento de ser enterrado en semejante lugar”. Wilde es joven, algo soñador.
En Oxford, tiene como profesores, entre otros, a Ruskin, a quien considera el “Platón de Inglaterra”, y a John Pentland Mahaffy, que presumiría después de haberle enseñado a Wilde el arte de la conversación. Ruskin es un autor popular hasta entre los trabajadores, un hombre que participa del horror ante la fealdad del mundo industrial, y sus ideas sobre la belleza y la felicidad influyen en el estudiante Wilde, como influyen en William Morris y en general en el movimiento socialista inglés, aunque inculcará entre sus seguidores algunas nociones de su inclinación por la Edad Media, fruto tardío del romanticismo que ya había desaparecido de la escena intelectual. Esa pasión por los clásicos latinos y griegos, frente a la tradición cristiana, es lo que lleva a Harris a confesar su convicción de que Wilde es un pagano, como Nietzsche o Gautier, que no tiene estima por el cristianismo. Tras haber permanecido cinco años en el Magdalen College, de Oxford, Wilde termina sus estudios. En esos años confiesa su predilección por el Agamenón de Esquilo, y, además de las amistades estudiantiles, se interesa sobre todo por dos personas: John Ruskin y Walter Pater. Los exámenes lo confirman como uno de los más brillantes alumnos y constatan que sus estudios en Oxford le han proporcionado los recursos con los que después iba a desafiar al mundo intelectual inglés, y aunque para su biógrafo Richard Ellmann, la fama que Wilde perseguía era la de “ser brillante sin esfuerzo”, ello no le impidió estudiar filosofía, literatura e historia de la ciencia. En esa época muestra ya sus inclinaciones: Julian, el hijo de Nathaniel Hawthorne, escribe con dureza en su diario: “hay en él una especie de horrible aire femenino.” De hecho, Wilde era plenamente consciente de la fama equívoca de Oxford en muchos ambientes de la sociedad británica, y conocía algunos escándalos que no por silenciados habían pasado desapercibidos: en 1876, por ejemplo, Wilde recibe informaciones de que el profesor Oscar Browning ha sido expulsado de Eton, al parecer por su especial relación con alumnos como George Curzon, el que años después sería ministro de Lloyd George y artífice de la línea Curzon como frontera polaca con la URSS.
En 1879, Wilde se instala a vivir en Londres, y llama la atención por su extravagancia. Allí se relaciona con Morris y con Whistler. Éste tenía gran interés por las culturas orientales, China y Japón, y abogaba por otras decoraciones hogareñas distintas a las dominantes en el final de la época victoriana, y postulaba un nuevo Renacimiento en el arte, como en el pasado, aspectos que interesan sobremanera a Wilde, hasta el punto de que Frank Harris no duda en afirmar que Whistler es el hombre que más influye en su formación. También las ideas de Morris, que trabajaba en ensayos sobre arte y estética y no descuidaba la reflexión sobre lo que para él han de ser las bases del socialismo futuro, atraen a Wilde. En 1878 y 1879 Wilde mantiene amistad con Lillie Langtry, que pese a estar casada es una conocida amante del Príncipe de Gales por esos mismos años, y que llega a ser actriz, además de entretenida real. Son los años en que se instala en Londres Sarah Bernhardt, de la que cuentan que tenía grandes admiradores, como Pierre Loti, un excéntrico escritor y aventurero que se hizo llevar hasta ella envuelto en una valiosa alfombra persa: nuestro autor escribirá Salomé para la célebre actriz. En esa época, Wilde frecuenta ambientes donde se mueven personajes de ese tipo, extravagantes y exquisitos —como pretendía serlo él mismo—, individuos que brillaban en sociedad. Conoce a otras actrices, como Ellen Terry, y se relaciona con círculos en los que la proximidad del heredero del trono imperial llena de intrigas y de aventuras de alcoba, algunas poco edificantes, las vidas de los medios intelectuales: no en vano el príncipe merodeaba alrededor de la propia Sarah Bernhardt.
Un año después, en 1880, Wilde publica su primera obra de teatro, Vera o los nihilistas, de ambiente ruso. En esa época, Wilde es amigo de Serguéi Mijáilovich Kravchinski, un personaje conocido como Stepniak, que era un revolucionario responsable del asesinato del general Mézentsev, el jefe de la policía secreta zarista. Los nihilistas le interesan, hasta el punto de que el escritor afirma su relación con la gran literatura rusa y no duda en afirmar (en The Artist as Critic)que “el nihilista, ese extraño mártir que no tiene fe, que va a la hoguera sin entusiasmo y muere por lo que no cree, es un producto puramente literario. Fue inventado por Turguénev y completado por Dostoievski.”
Wilde se afianza en esos años, envía sus libros a Lillie Langtry, claro, y a Robert Browning, a Swinburne. En 1881 publica su primer libro de poemas, y al año siguiente inicia una gira por los Estados Unidos de América, con la intención de luchar contra la fealdad del capitalismo industrial y darse a conocer, difundiendo al mismo tiempo sus ideas, todavía poco elaboradas. Es ya un personaje que no deja a nadie indiferente. Su empeño por conquistar la celebridad, o los rumores de sus enemigos, hace que haya llegado hasta nosotros la especie de que sugiere a su hermano Willie, periodista londinense, que publique la noticia de que Oscar Wilde ha sido invitado a una gira de conferencias en Estados Unidos, lo que no era cierto (sin embargo, su biógrafo Ellmann dice que el escritor recibe una propuesta desde Nueva York para hacer “lecturas” en Estados Unidos). Sea como fuere, en diciembre de 1881, el escritor se embarca hacia América del Norte. Convertido en el referente del nuevo esteticismo, Wilde pasea su ingenio por las principales ciudades norteamericanas. Sus conferencias en los Estados Unidos tienen títulos como “El renacimiento inglés” y “El decorado del hogar”, aunque para Harris no son más que simples trabajos de estudiante, con títulos tomados de Whistler. Consciente de la expectación que comienza a despertar entre el público, Wilde se exhibe, aparece con vestimentas llamativas, con un lirio o una flor de girasol en el ojal de la chaqueta, brilla en conferencias y reuniones, y se convierte para los norteamericanos en un notable escritor británico, exponente de lo nuevo que llega desde el otro lado del océano, hasta el punto de que el propio Walt Whitman lo recibe en su casa de Filadelfia. Vuelve a Inglaterra en abril de 1883, momento en que Whistler le acusa de plagio, por las libertades que su discípulo se ha tomado con sus obras y sus ideas: el enfrentamiento acabará en ruptura y en duros ataques de Whistler a Wilde. Todavía volverá otra vez a Nueva York, con ocasión del estreno de Vera o los nihilistas.
En 1883, durante su estancia en París, conoce a Victor Hugo, a Daudet, a los hermanos Goncourt, a Anatole France, a Marcel Schwob: le gusta la buena vida, el gran mundo, el champán y el caviar, y tal vez por eso, decide casarse en 1884 con Constance Mary Lloyd, una mujer nacida en 1857 e hija de un miembro del Consejo Real, Queen’s Council. Otras fuentes y biógrafos aseguran que esa afirmación sobre el supuesto matrimonio de interés no deja de ser una insidia, puesto que la familia de la novia apenas contaba con recursos. Tras la boda, se trasladan a vivir al barrio de Chelsea, en Londres: vivirán en el número 16 de Tite Street, y al año siguiente nace su primer hijo, Cyril Holland, que morirá en el frente durante la gran guerra, en 1915. En 1886 nace su segundo hijo, Vyvyan Holland, que también luchará en la primera guerra mundial, aunque su vida se alargará hasta 1967.
En 1887 encontramos a Wilde dirigiendo la revista Women’s World. En 1890 publica El alma del hombre bajo el socialismo. Considera que el socialismo es la realización del individualismo, aunque parezca una paradoja más de las que tan aficionado era. En la obra, Wilde ataca el sistema competitivo, la propiedad privada y aboga por el socialismo y la democracia. También publica el mismo año El retrato de Dorian Gray, que se convertirá en una de sus obras más celebradas. En 1891, conoce en París al joven André Gide, y a lord Douglas, el Bosie de su relación íntima. Era en ese momento un hombre en la cima del éxito: sus años dorados, que empiezan hacia 1890, se concentran en ese lustro escaso que va de 1891 a 1894. Esa década que transcurre entre el viaje de Wilde a Estados Unidos y el inicio de su relación con lord Douglas, es la de la desaparición de Dante Gabriele Rossetti, pintor y poeta que había encontrado en el medievalismo de Ruskin y de Morris la forma de darle una nueva dimensión al arte; también mueren poco después Robert Browning, y Tennyson, el poeta de La carga de la caballería ligera; y más tarde Stevenson, tan alejado de los fastos victorianos. Otros autores notables, como Butler o Meredith, pese a que son bastante mayores que Wilde, desaparecen entrado ya el nuevo siglo que nuestro escritor irlandés no podrá conocer. Los años siguientes, que forman la década final del siglo XIX, y de la propia vida de Wilde, son los del esteticismo, la decadencia, el período de Beardsley, y del gusto por escandalizar a la burguesía, rasgos que conforman también el paisaje de la agonía victoriana, cuando la propuesta de una nueva filosofía de la intuición abre nuevas posibilidades con Bergson e ilustra, desde otra perspectiva diferente a la nietzschiana, las dificultades de la vida, la fatiga de vivir. Wilde ha bebido de todas esas fuentes y está seguro de sí mismo. Se inicia también entonces la época en que los caprichos de lord Douglas le fuerzan a enormes gastos que minan sus recursos, aunque el joven aristócrata se marcha a Egipto, a finales de 1892, como agregado honorario de lord Cromer, el representante de la reina Victoria y virrey de Egipto, probablemente como una forma de acallar los rumores maliciosos que empiezan a recorrer Londres. Es inútil. Se inicia entonces el torbellino de rumores, cartas robadas, confidencias de alcoba, hasta intentos de chantaje, que complicarán los días de Wilde. Lord Douglas, finalmente, vuelve de Egipto, mientras circula la versión de que se ha peleado con el propio virrey.
El escritor es conocido en toda Europa: Gide había oído hablar de él en la casa de Mallarmé, y sin duda escuchó los comentarios sobre su brillantez como conversador. En esos años, Gide lo ve con frecuencia. Instalado en París, en 1892, Wilde, en francés, escribe Salomé —drama al que pondrá música Richard Strauss— y se la dedica a Pierre Louÿs: es una obra producto de su reconocimiento a Flaubert. Al año siguiente, 1893, estrena Una mujer sin importancia y Un marido ideal, una de sus mejores comedias. Probablemente son 1893 y 1894 sus años de mayor éxito, previos a la caída. Para su amigo Harris, la celebridad de Wilde es tal en ese momento que nos dice que ni Sheridan ni Byron fueron tan famosos, ni alcanzaron un éxito tan desmesurado, en el que no faltaban los honores ni el dinero. Escribe entonces Wilde su mejor comedia, La importancia de llamarse Ernesto, o de ser formal, al parecer en tres semanas, si hemos de creer en sus propias palabras.
En 1895 viaja a Argelia, con Bosie. Conocemos algunas de sus peripecias por las revelaciones de André Gide, al que no veía desde hacía tres años. El relato es notable. En enero de 1895, Gide se encuentra en Blidah, en la Argelia francesa: se dispone a salir hacia Biskra cuando, de pronto, ve escrito el nombre de Oscar Wilde en la pizarra de su hotel, precisamente junto al suyo propio. Su primera reacción es huir. Gide quiere estar solo y borra su nombre, con objeto de que el escritor irlandés no lo vea, pero se arrepiente y regresa precipitadamente al hotel: escribe de nuevo su nombre en la pizarra. Sabemos que en esos días Wilde pasea por Argel, seguido de grupos de curiosos a los que de vez en cuando arroja algunas monedas. El estricto Gide lo llama “el lírico demente de Argelia” en los días en que ambos van a buscar muchachos, en Blidah. Pero los días despreocupados terminan. Después, nuestro irlandés vuelve a Londres, como si sospechase lo que le esperaba. Por su parte, Gide vuelve a París, donde se encuentra con el amante de Wilde, lord Douglas. Éste le enseña una carta en la que Wilde le dice que cuando termine la obra que escribe en ese momento —Faraón—, volverá a reunirse con él y de nuevo será el Rey de la Vida. The King of Life, como destaca el propio Gide. Empezaba a sentir cansancio. Wilde no llegaría a escribir la obra, aunque sí volvería a París. André Gide ya sólo lo verá dos veces más en su vida, cuando Wilde ya ha sido condenado por los tribunales y por la sociedad británica. En una, se lo tropieza en un bulevar parisino. Se sientan en un café. Gide observa que las ropas de Wilde son más pobres. Cuando se van a despedir, el irlandés le confiesa avergonzado que carece de recursos. Gide vuelve a verlo unos días después. Será la última vez. La última frase del poeta dirigida a Gide es conmovedora: “No hay por qué estar resentido con alguien que ha sido herido”. Se refería a sí mismo. Era 1898.
Pero volvamos al momento de su vuelta a la capital del imperio británico. En Londres, Wilde encuentra la carta del marqués de Queensberry insultándolo. Denuncia al marqués, tras toda una serie de peripecias, dudas y discusiones con lord Douglas, y el 6 de abril empieza el juicio en los tribunales. Pero nada resulta como Wilde había previsto. El día 6 de mayo Queensberry es declarado inocente por los jueces. Después, Wilde es arrestado y empieza su calvario: ha pasado de ser la persona que exige explicaciones ante la justicia a ser un acusado, condenado poco después. Su casa se subasta, su mujer huye a Italia con los dos hijos y les cambia el apellido Wilde por el de Holland. Se ha convertido en un apestado. Es el momento de la aparición de El alma del hombre bajo el socialismo, que le resta aún más simpatías entre los poderosos. El 25 de mayo se dicta la sentencia que terminará con él: es condenado a dos años de trabajos forzados. Durante el proceso, Wilde le ha confesado a Harris su homosexualidad, en la que —por increíble que hoy nos pueda parecer— su amigo no había reparado. Wilde es encerrado primero en la cárcel de Pentonville y después en la de Wandsworth, y terminará en la de Reading, donde escribirá su célebre Balada de la cárcel de Reading. Permanece en prisión desde el 27 de mayo de 1895 hasta el 14 de mayo de 1897, en un régimen que al principio es extremadamente duro: baste decir que las normas de la prisión impedían que los presos hablasen entre ellos. Gide, que no considera a Wilde un gran escritor, cree que los que durante su proceso lo alabaron para salvarlo como persona, no hicieron sino acabar de perderlo. Tal vez.
En 1896 muere su madre. En la cárcel, Wilde cuida el jardín y encuaderna libros. Si el encarcelamiento fue especialmente duro para él en los primeros meses, después mejora su reclusión. En 1897 escribe a lord Douglas el De profundis, y el 19 de mayo sale de la cárcel y se instala en Berneval, en la costa francesa, lejos de la Inglaterra que lo ha condenado para siempre. Berneval es un pequeño pueblo cercano a Dieppe, donde se presenta como Sébastien Melmoth. Allí va a verlo André Gide, que se da cuenta de cómo ha cambiado el dramaturgo aclamado por el mundo apenas dos años atrás: observa que su piel es rojiza, y también sus manos, y que sus dientes están “atrozmente estropeados”. El que había sido un dandy, un caballero inglés, está abandonándose a sí mismo, aunque en la cárcel acariciaba iniciar una nueva vida cuando saliera en libertad. Todavía encerrado, Wilde habla de su salida de prisión, y dice a sus amigos que necesitaría una biblioteca “con una veintena de obras” y cita que desea tener entre sus libros a Flaubert, Goethe, Stevenson, Baudelaire, Maeterlink, Dumas padre, Keats, Marlowe, Chatterton, Dante, Anatole France, Gautier, los poemas de Meredith, etc. No cita a Balzac, que en una época le había maravillado. Hoy nos puede parecer extraño que ponga juntos a Flaubert y a Gautier, o a Stevenson y Dumas, o que pida los versos del oscuro Chatterton, un joven poeta muerto a los dieciocho años, sin especial interés, pero en el que Wilde probablemente reconocía al incomprendido poeta romántico, que desaparece trágicamente. Wilde se reconoce también en su época.
En su encuentro en Berneval, Gide le pregunta si ha leído Recuerdos de la casa de los muertos, pero Wilde no le contesta; habla de Flaubert y de la falta de piedad en su obra; ahora en cambio, Wilde afirma que la piedad ha penetrado en su corazón, tras su forzada estancia en la cárcel, en el lugar donde era el anónimo preso C.3.3. Es evidente que está obsesionado con su tragedia: habla constantemente de la prisión, y le cuenta a su amigo su transformación: explica que —él, un enamorado de los clásicos griegos— no pudo con Sófocles, ni con los Padres de la Iglesia, en cambio pudo disfrutar de la lectura de Dante, sobre todo del Infierno. Él también se encontraba en uno.
En 1898 muere su mujer, en la ciudad de Génova en la que el escritor había admirado en su juventud el cuadro de Guido Reni. La noticia le conmueve profundamente, y abandona Berneval y se instala en París, hasta su muerte, aunque no dejará de realizar algunos viajes, como el que lo lleva a los alrededores de Niza, acompañado por Frank Harris; o a Génova; también a Gland, en Suiza; y más tarde de nuevo a Italia: Roma, Palermo. Sólo pensaba en huir. En febrero publica la Balada de la cárcel de Reading, que firma con su número de recluso, C.3.3. Acaba de escribirla en Nápoles, en la época en que es fotografiado con bombín en el Palacio Real, y lord Douglas llegará después a afirmar que ayudó a Wilde en su escritura. Para Harris, la balada es su mejor poema: la ejecución del preso Charles T. Woolridge, le había inspirado sus más emocionados versos. Después, ya no escribiría nada. Incluso tenía dificultades para comprar papel. Probablemente, ya no le importaba demasiado, aunque en las conversaciones que recoge Gide, el francés anota:
“Wilde creía en determinada fatalidad del artista, y que la idea es más fuerte que el hombre.
“Hay —decía— dos clases de artistas: los unos aportan respuestas, y los otros, preguntas. Es preciso saber si se pertenece a los que responden o bien a aquellos que interrogan; porque el que interroga jamás es el que responde. Hay obras que aguardan, y que no se comprenden durante largo tiempo; es porque aportaban respuestas a preguntas todavía no planteadas; ya que con frecuencia la pregunta llega terriblemente más tarde que la respuesta.”
Y añadía aún:
“El alma nace vieja en el cuerpo; y, para rejuvenecerla, aquél envejece. Platón es la juventud de Sócrates…” Algo parecido había dicho Stendhal, preocupado por la escasa atención que dedicaron sus contemporáneos a su propia obra, pero Wilde apenas piensa en su obra literaria.
Lo cierto es que, tras abandonar la cárcel, sus propios amigos lo evitaban. Las personas que sentía más cercanas se alejaban de él: Turner, y hasta Robert Baldwin Ross, sin duda el mejor amigo de Wilde, procuraban no encontrarse con él, y aunque no llegaron al extremo de repudiarlo inventaban excusas para no viajar a París. Frank Harris, en su encuentro con él, lo entristeció. Lillie Langtry, tan apreciada por el escritor, afirmaba que le enviaba dinero, pero no era cierto. Wilde estaba cada vez más solo. En París —donde había conocido a Marcel Proust, con el que no simpatiza demasiado, y a Toulouse—Lautrec, que pintó unos esbozos de Wilde, como el que nos lo muestra gordo, con marcadas ojeras y una fláccida papada que subraya su decadencia— vive en lo que, para Harris, es un sórdido hotelucho, aunque hoy se haya convertido en un hotel de lujo frecuentado por los admiradores del escritor irlandés. Allí, durante el verano, Wilde come y cena con Harris, mientras se queja de su salud. En visitas posteriores, su amigo ve que Wilde vive en un desorden absoluto, encerrado en sus dos pequeñas habitaciones del hotel. Le pide dinero y su amistad empieza a resentirse, hasta el punto de que terminarán peleados. Prisionero ya de la inercia con que observa su propia decadencia, Wilde se va dejando morir, aunque mantiene numerosas relaciones ocasionales con todo tipo de amantes. En ese París que le había visto frecuentar los salones más distinguidos se relaciona con chaperos de la calle, con jóvenes que venden su cuerpo, con rufianes de sus propias vidas: los más puntillosos cazadores de las debilidades de Wilde han llegado a contabilizar treinta y un compañeros ocasionales, o incluso más, en su etapa final parisina.
Al año siguiente, 1899, se publica en libro La importancia de llamarse Ernesto. El último año del siglo viaja a Sicilia, y a Roma. Se bautiza católico, ya enfermo. Es posible que en sus últimos días recordase sus propias palabras, escritas para el Gilberto de El crítico artista: “Porque cuando se lanza una mirada retrospectiva sobre la vida que fue tan intensa, tan llena de frescas emociones, que conoció tales goces y tales éxitos, todo eso parece no ser más que un sueño, una ilusión. ¿Cuáles son las cosas irreales, sino las pasiones que nos abrasaron en otro tiempo como fuego? ¿Qué son las cosas increíbles sino aquellas en las que creímos fervientemente? ¿Qué son las cosas inverosímiles sino aquellas que hicimos?” Es el final.
Al día siguiente, 30 de noviembre de 1900, muere en el Hotel d’Alsace, en el número 13 de la rue des Beaux—Arts, de meningitis. Acababa de cumplir cuarenta y seis años. Es el mismo año en que muere Ruskin, al que tanto había admirado. Es enterrado en Bagneux. Gide se hace eco del pobre cortejo que acompaña a Wilde hasta el cementerio. Su amigo Robert Ross paga sus deudas y después se ocupa de publicar sus obras, y hasta trabaja para cambiar la primera tumba por un lugar más digno: los restos deberán esperar en Bagneux hasta 1909, cuando los trasladarán al cementerio del Père Lachaise, donde hoy reposan, bajo el mausoleo esculpido por Jacob Epstein. Ross corrió con todos los gastos. Tras la muerte de Wilde, lord Douglas atacó a Ross, el amigo fiel del escritor, por las revelaciones que pudieron leer los contemporáneos en el De Profundis, llegando a perseguirlo con denuncias en los tribunales hasta la muerte de Ross en 1918. Después, lord Douglas escribiría una Autobiografía en la que cambia su opinión sobre Wilde. De hecho, los protagonistas o las personas cercanas a la tragedia de Wilde estuvieron obsesionados, durante años, con el trágico fin del escritor.
Wilde, irlandés como Joyce, Yeats, o G. B. Shaw, amaba no la Grecia histórica, real, de su tiempo, sino la visión que había creado la corriente finisecular de una cultura que se reconocía en los clásicos pero que poco tenía que ver ya con los románticos que adoraban las ruinas de las civilizaciones perdidas, hijos de Winckelmann y de Gibbon, que habían visto en los griegos o en Roma la culminación del arte humano. El decadentismo de Wilde, cuya teoría aparece expresada en Pluma, lápiz y veneno, encuentra su más acabada expresión en Salomé o en El retrato de Dorian Gray.Ese movimiento, que había cruzado el continente europeo y que incorporaba con diferentes matices a autores tan diferentes como Gabriele d’Annunzio, Strindberg o incluso Nietzsche, bebía en el romanticismo pretendiendo enlodarse en el mundo extrayendo de su propia experiencia el valor supremo del arte y de la poesía, en una época en que humean las sucias chimeneas de las fábricas y en la que el movimiento obrerista está creando un nuevo imaginario, tembloroso aún, derrotado ferozmente en la Comuna de París, desamparado en las huelgas aplastadas con sangre, pero dueño de una telaraña de acero que se extiende por los continentes y que enarbola la razón del socialismo. La idea de la belleza, convertida en un objetivo vital, en una búsqueda de la trascendencia que la fealdad de la industrialización parecía haber condenado, está siempre presente en los textos de Wilde, que llega a escribir: “La industria es la raíz de toda fealdad”. Wilde, que se declaraba también socialista, debía algunas de sus inquietudes a Ruskin, el padre del socialismo estético.
Su pasión por la estética y su militancia en las ideas del socialismo no deja de resultar en apariencia sorprendente en un escritor que mostraba un marcado esnobismo en las relaciones sociales que mantenía, en su inclinación por los círculos elitistas de la cultura, que parecían estar muy lejos de la laboriosa construcción de un nuevo estruendo que ensordeciese el mundo y que dotase a los desposeídos de una confesión y de una voluntad. Pero él conjuga esa simpatía por el socialismo con el menosprecio por la actitud del público burgués, aunque sea éste el que aclama sus obras. El distanciamiento de Wilde de las opiniones dominantes en su época y su desdén ante la vulgaridad y el mal gusto se muestran, por ejemplo, en las palabras que pone en boca de Gilberto, en El crítico artista, quien ante la afirmación de Ernesto, (“el público inglés se siente encantado cuando una medianía le habla”), contesta: “Sí, el público es prodigiosamente tolerante: lo perdona todo, menos el talento.”
El alma del hombre bajo el socialismo, una de sus obras menos conocidas, se publica en febrero de 1891 en la revista Fortnightly Review, en un momento en que conviven el marxismo, el socialismo utópico y el esteticismo inglés, y aparecerá en volumen en 1895. Wilde debe ideas a Morris, quien si bien publica sus Noticias de ninguna parte en el mismo año de 1891, éstas ya habían aparecido el año anterior en la revista The Commonweal. Noticias de ninguna parte es una novela de anticipación, muy representativa de las ideas que circulaban entre los grupos socialistas de la Inglaterra del momento, que obtuvo un gran éxito y que sitúa la construcción del socialismo en una lejana Inglaterra de inicios del siglo XXI. Así son las cosas. En ella Morris nos muestra a veces el nuevo Londres, en el que encuentra casas curiosamente parecidas a las de la Edad Media, pero envueltas en la nueva belleza del socialismo, aunque a veces el narrador tenga la impresión de estar en el siglo XIV, o se plantea problemas como la falta de estímulo para trabajar en el seno de una sociedad comunista o explica las formas de la igualdad entre sexos en una sociedad que no contempla el matrimonio ni el divorcio porque las uniones entre personas son libres.
Todas esas ideas —y otras de gran calado, como las formas de remuneración en una sociedad socialista, la función de gobierno, el papel de la justicia, la autogestión de los municipios, etc— estaban en discusión en los círculos socialistas y obreros de final de siglo y son abordadas por Morris. En El alma del hombre bajo el socialismo, Wilde aboga por la revolución del individualismo y por la abolición de la propiedad privada y ataca el autoritarismo socialista. Escribir, como hace, que “la única finalidad justa debe ser la reconstrucción de la sociedad sobre unos cimientos tales que la pobreza resulte imposible” suponía, sin duda, en la Gran Bretaña finisecular, toda una declaración de intenciones que no podían granjearle demasiadas simpatías en los círculos burgueses y aristocráticos de Londres, más pendientes de las intrigas de los Gladstone o Disraeli, y de la competencia alemana o francesa al imperio, que de las reclamaciones del movimiento obrero inglés.
La voracidad burguesa mantenía los estrictos círculos de moralidad que mantenían a una gran parte de la población sin derecho a voto, pese a sus proclamadas virtudes de civilización: de hecho, no será hasta después de la primera guerra mundial que llegará el sufragio universal masculino. Las mujeres aún deberán esperar más. En esa década final del siglo XIX, en que aparece El alma del hombre bajo el socialismo, los liberales de Gladstone —cuya ascendencia sobre los trabajadores era notable, gracias a los acuerdos que mantenían con ellos los dirigentes tradeunionistas— impulsan una mejora de las condiciones de trabajo de la clase obrera inglesa, reduciendo las horas de trabajo, aunque la vida del obrero inglés continúa siendo dura: barrios miserables, alcoholismo, degradación en los tugurios en los que se venden niñas prostitutas: todo eso también forma parte del imperio británico, aunque nunca lo cantará Kipling. En el movimiento obrero inglés predomina el espíritu conciliador entre los sindicatos de las TUC hasta el punto de que el propio Engels había criticado en 1882 la pasividad de los obreros ingleses, a los que juzgaba amordazados por su participación en las migajas del imperio colonial.Aunque Gran Bretaña había iniciado ya su decadencia y debía enfrentarse a nuevos desafíos, hasta el punto de que el presidente norteamericano Cleveland se enfrenta a Londres por sus diferencias en las Guayanas y Venezuela.
En Gran Bretaña, las dos últimas décadas del siglo presencian una considerable agitación teórica alrededor del socialismo, paralela a la que se produce en el resto de los países industrializados, y hasta en Rusia. Marx había muerto en 1883, aunque continúa la actividad de Engels, hasta su muerte en 1895, y las organizaciones como la Federación Social Democrática (Social Democratic Federation) y una escisión de ésta, la Liga Socialista (Socialist League), que junto con la Sociedad Fabiana (Fabian Society) —que había fundado Edward R. Pease el mismo año de la muerte de Marx y que contaba entre sus miembros con escritores de la relevancia de George Bernard Shaw, uno de sus más tempranos socios, o de Herbert George Wells, que se incorpora a principios del siglo XX, y de Bertrand Russell— muestran la ebullición de los círculos socialistas de Londres. La Fabian Society, que era una asociación compuesta mayoritariamente por profesionales e intelectuales, pretendía progresivas reformas para llegar al socialismo, siempre desde la discusión y la propaganda, excluyendo la acción revolucionaria, y consiguió una gran difusión de sus ideas. Wilde recoge en sus páginas referencias a los fabianos y a su idea de la que revolución era inminente en Inglaterra. La confianza en la razón de los fabianos es heredera de la tradición ilustrada del siglo XVIII aunque no ponen énfasis en la conquista del poder y confían en la capacidad de transformación interna de la sociedad. Curiosamente, sus propagandistas procuran infiltrarse en las organizaciones del Partido Liberal, como harán muchas décadas después los trotskistas con los partidos socialdemócratas, en la común ilusión de que su influencia llevará a que los dirigentes cambien su política y adopten progresivamente los planteamientos socialistas y comunistas. Huelga decir que ni unos ni otros lo lograrán nunca.
También a mediados de la década de los ochenta aparece la Federación Social Democrática, en la que se integra William Morris. En esos mismos medios se mezclan exiliados rusos o alemanes, que aportan sus propias visiones del marxismo o del anarquismo, y que contribuyen a la difusión de las ideas emancipatorias. La actividad desarrollada por la Federación Social Democrática, que tiene a Henry Mayers Hyndman como principal dirigente, consigue una notable audiencia entre la clase obrera, aunque su enfrentamiento con los otros sectores del socialismo británico más moderados, como los fabianos o la Liga, y su rechazo a la actitud de los dirigentes de las Trade Unions, limitarían su eficacia. El propio Engels, así como Lenin, criticaron con dureza la política desarrollada por la Federación y su esquematismo teórico, pero su influencia sobre los trabajadores y su contribución a la popularidad del objetivo de la emancipación social fueron evidentes. En la Liga Socialista, en la que encontramos a Morris y a Eleanor, la hija de Marx, los problemas internos y las dificultades para crecer entre los medios obreros limitaron también su influencia. Pero la sociedad británica cambia: el primer partido obrero británico se crea en 1893, y en esas mismas fechas los sindicatos agrupan ya a más de un millón y medio de obreros, más del doble que cinco años atrás, y han protagonizado la gran huelga del puerto de Londres de 1889, aunque la burguesía inicia una contraofensiva que creará grandes dificultades para el movimiento obrero. En esa última década del siglo, dirigentes como Robert Blatchford popularizan por el país un socialismo pragmático, alejado de cualquier radicalismo, que no bebe en las fuentes de Marx, aunque pretende la propiedad colectiva de los medios de producción. Al mismo tiempo, la aparición del Partido Laborista Independiente (Independent Labour Party) se fija el objetivo de alcanzar el Parlamento con candidatos obreros, como hacían los fabianos, pero alejándose de la alianza con los liberales, aunque en las primeras experiencias que promueven, como las elecciones de 1895, fracasen. Su errática actividad será criticada después sin contemplaciones por Lenin. Finalmente, cuando termine la centuria, diferentes grupos formalizarán el nacimiento del partido laborista, aunque todavía no se llame así. Nacía el siglo XX y con él nuevas formas de organización obrera, pero ese no sería ya el siglo de Wilde.
La defensa que hace Wilde del socialismo individualista lo lleva a ligarlo con el helenismo que siempre profesó. Pero por muchos puntos de contacto que tenga con el decadentismo, no hay ninguna duda de que el ensayo sobre el socialismo no gustó a la burguesía. La idea de socialismo del escritor irlandés se identifica en muchos aspectos con la de William Morris, quien también aborrecía la sordidez industrial, la negrura de las ciudades, la visión de los niños descalzos, los repugnantes vapores de las fábricas, la miseria de los ghettos obreros, y muestra, al mismo tiempo, que era un hombre poseído por la pasión de la búsqueda de la belleza, como el propio Wilde. Un individualismo, por otra parte, que poco tiene que ver con el defendido por Spencer, que pocos años antes de la aparición del ensayo wildeano sobre el socialismo había publicado una obra de título tan atractivo y equívoco como El individuo contra el Estado. Hay algunos puntos en común con Wilde, sí, pero cuando éste afirma que todas las formas de gobierno se revelan un fracaso, y apunta que podrá llegarse al individualismo a través del socialismo, delimita un territorio para los hombres del futuro, dibuja un sistema político que, aunque impreciso, es la forma que adopta la libertad personal y colectiva. Wilde, al mismo tiempo, considera que el arte no debe ser popular y postula la ausencia de gobierno. El arte, que interpreta la realidad y la vida, como dice Wilde en El crítico artista, se convierte en un objetivo vital al que no puede renunciarse, y vuelve al Renacimiento, no a la Edad Media. Rechaza el socialismo autoritario y considera que la propiedad privada hace la vida completamente insoportable y cree que, además, ha forzado al individualismo a ocuparse del progreso material y no del progreso espiritual: Wilde valora al ser humano por lo que es, no por lo que tiene.
Algunos de sus juicios tienen hoy un particular sentido profético, como cuando afirma que “antiguamente existía la tortura. Hoy día existe la prensa, que la sustituye.” O cuando constata que, como consecuencia del poder que ha adquirido el periodismo, “el hecho es que el público siente una insaciable curiosidad por saberlo todo, excepto aquello que vale la pena de saberse.” En alguna ocasión, muchas de sus reflexiones lo muestran relacionado también con el anarquismo, y coincide con Morris en denostar la vida familiar en la forma que adopta en la Inglaterra victoriana, creyendo que si la sociedad futura anula la propiedad privada desaparecerá también el matrimonio tradicional. El comunitarismo está detrás de esa ensoñación, o de ese empeño, y por eso Wilde nos habla del alma del hombre bajo el socialismo.
Pero todos esos afanes iban a pertenecer a los seres humanos del futuro —a nosotros mismos—, aunque cuando Wilde reflexionaba y escribía sobre ellos estaba lejos de pensar en su propio fin. En cambio, nueve años después, repudiado por casi todos, se dejaba fotografiar en Nápoles: cuando, en abril de 1900, se detiene ante la estatua de Marco Aurelio, en la plaza del Campidoglio, con su bastón, el brazo en la cadera, y mira hacia la cámara, debe saber que está componiendo su último retrato, apenas seis meses antes de morir.
En: Rebelión


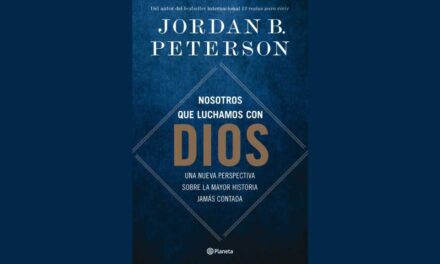







A propósito de la pregunta. De la Voz de Maipú: https://lavozdemaipu.cl/jose-baroja-escritor-maipucino-en-mexico/